
I
A fines de los noventas conocí a Lilith. Yo había ido al centro de Lima, en una de mis acostumbradas travesías, a sacar fotocopias, conversar con unos amigos y comprar unos libros (viejo vicio del cual aún padezco) y de cara a mi mundo hostil y a mis búsquedas egotistas me encontré con ella: una chica de 16 ó 17 años de rostro rosado, cabello rojizo y de una amabilidad poco frecuente, en suma, una belleza (espiritual-física) que podría calificarse de literaria. Me hizo unos descuentos, me recomendó unos títulos, algunas novelas y ensayos lingüísticos en inglés, e incluso me dijo que podría prestarme algunos libros con la condición de que, luego de ver su calidad, los comprara (así, sin más). Me sorprendí ante un trato demasiado amable para una librería del centro de Lima. Ante tanta delicatesen no me quedó otra que gastar (¿invertir?) todo el dinero que tenía disponible. Aquella noche me fui con mi pequeño cargamento de libros dispuesto a encerrarme unos días para leer. Eso creía yo. En la noche, mi amable librera (la ideal, la buenagente y prestalibros, la que todo lector busca) se metió en mis sueños, parecía que tuviera alas, era un hada a quien yo daba gracias de haber encontrado el camino, y por ayudarme a creer en los libreros, seres a quienes, por lo general, despreciaba, porque jugaban con los sentimientos de los lectores, y su único afán, aparte de las conversas aguanosas y la falta de buceos batipelágicos, era lucrar con títulos y autores que de repente jamás tuvieron prioridades monetaristas, o, por lo menos, no eran sus principales búsquedas.
Al día siguiente, fui a buscarla, hablamos de poesía y me acercó un poemario de un jovencísimo vate totalmente inédito de nombre Álvaro Lasso; el libro, escrito a mano sobre cuaderno loro, se titulaba “La Casa de Bakú” que no sé por qué exacto motivo de orden gramatical me hizo recordar al libro de Gerald Durrell, hermano de Lawrence: “Los Sabuesos de Bafut”, un libro que habla de un viaje al África en busca de unos extraños especímenes para unos museos europeos. Leí “La Casa de Bakú” con detenimiento, con la pasión y la curiosidad de estar leyendo algo secreto o algo indebido, y otro día le di a Lislibeth –ese era su nombre sin contracción-- mi opinión sincera: el libro estaba bien escrito, había unos versos cacofónicos y otros que se repetían, pero que podían fácilmente corregirse, y, por lo demás, aparte de uno que otro detalle, el conjunto de textos estaba publicable. Mientras le contaba esto se me despertó inexplicablemente algún tipo de celos, envidia, inquina o rabia, y me iba preguntando ¿quién era Álvaro Lasso? ¿Por qué diablos le había entregado su poemario inédito y en original? ¿Cuál era la relación de este joven poeta con ella? etc., etc. Aquél día Lilith me acercó unas revistas “Quimera”, me dio como diez números, y me dijo que las leyera y que cuando terminase las devolviera, así, sin fecha, como si fuese una bibliotecaria que estaba sobrepasando sus funciones. Entendí que ella había lanzado el anzuelo, que había cierta reciprocidad, algún tipo de interés, alguna importancia hacia mi persona, aunque nimia, pero importancia al fin (o eso creía yo).
Nuestra amistad de lector-librera se extendió por casi tres meses. Empecé a ir a diario, conversábamos de autores, de libros que nadie leía y mucho menos, nadie compraba; de las manías de ciertos escritores (por ahí había uno que se reclamaba seguidor de Wilhen Reich pero no aceptaba la última etapa ufológica de su vida; asimismo, había escritores lamentables que renegaban de Joyce por haber puesto las vallas tan alto, o los escritores que se las daban de aristócratas y escupían su hiel amarga sobre los escritores populares, etc., etc.), las conversaciones con Lilith también trataban de ediciones príncipe, de diseños de carátulas, de versos citables, de argumentos, etc., etc., e incluso había días en que, sobrepasando mi relación impersonal de compralibros, le ayudaba a cerrar la librería, a acomodar las rumas de revistas, quitar los letreros y poner los candados, algunos amigos que pasaban por ahí pensaban que me habían contratado de vendedor (secretamente guardé una de mis frustraciones de librero de viejo). Lilith, poco a poco, me empezó a contar de su vida, aparentemente era una mujer sola, alguien que no tenía padres ni hermanos, su juventud me hacía dudar en la veracidad de esos detalles. Un día de esos (cuando ya tenía la seguridad de que no sería rechazado; esa estúpida ansiedad de los jóvenes por la aceptación), la invité a salir y como una araña meticulosa (aquél arácnido de los plátanos) construí mi tela, preparé mi treta, le dije que a unas cuadras en la prolongación de Jirón de La Unión, había un bar llamado el “Munich” donde había visto a un buen pianista ciego que cantaba canciones de Ray Charles. En realidad la engañé, estaba usando una de mis triquiñuelas; el pianista era ciego pero tocaba temas aburridos de los Beatles (opositores históricos y mediocres de los greasers) y baladas románticas comerciales. Tomamos dos botellas de vino y, antes de las doce, Lilith me dijo que tenía que irse, que se le iba a hacer tarde, que “tenía cosas importantes que hacer” (esas fueron sus palabras). Salió corriendo como si fuese alguien que hubiese visto al mismo demonio o estuviese encantado. Paramos un taxi y se alejó. Lilit, la librera-cenicienta no dejó ningún zapato, pero sí varios libros que yo tenía que devolver. Regresé al bar, pedí más vino y me emborraché. Tambaleando me acerqué al pianista ciego y le pedí que tocara para mí “La casa del sol naciente” de The Animals. Lo hice por joder y porque estaba molesto conmigo mismo al haberme hecho falsas ilusiones. Quería desquitarme con alguien. Recuerdo que el pianista no atinaba a nada y me pedía que le repitiera el título, se lo dije en inglés: The house of the rising sun, y nada de nada. Entonces puse mis manos frías y sudorosas sobre las teclas y le toque la introducción. El ciego se rio con una mueca cuasi inexpresiva parecía que tuviera puesta una máscara de madera, y, para mi sorpresa (y para sorpresa de todos los borrachos de aquel bar), me dijo que sí la sabía. Metí mi mano dentro de mi chaqueta, le puse un par de billetes en su bolsillo de la camisa y me senté al fondo del bar para terminar el vino agrio que tenía en mi mesa. Di una última pitada al cigarrillo y metí la colilla dentro del vaso. Aquella noche llegué tarde a casa y me puse a releer “La casa de Bakú”, libro al cual había secretamente sacado una fotocopia, y contrario a mi opinión anterior, esta vez le encontré un sinnúmero de errores, faltas de sintaxis, falta de tropos, falta de música, falta de ritmo, etc., etc., hasta me imaginé que el autor debía ser un enano acondroplásico de aspecto circense con “genu varu” (piernas chuecas) o un mutante de manos con membranas digitales y dos cabezas; muy dentro de mí sabía que estaba tomando de forma personal algo que debía ser la crítica de un lector acucioso y sin prejuicios.
Al día siguiente, con el pretexto de devolver los libros prestados, fui a buscar a Lilith. No la encontré, la librería estaba cerrada. Entonces tropecé con un escritor, un narrador de temas urbanos y aburridos, que fungió de acompañante en mi búsqueda; por cierto, no era ningún Virgilio era más bien un Lazarillo de Tormes, el perro de Unamuno, el cuervo de Poe, la rata o el vómito de Bukowski, etc. Él se dio cuenta, al darnos varias vueltas por el local cerrado, de que algo me interesaba en esa librería. Le dije que estaba buscando un título extraño de un autor medieval y que sólo lo había visto en uno de los stands de aquella tienda de libros. Le mentí para que dejara de preguntarme; además, este escritorzuelo se la daba de erudito y yo no quería gastar saliva en discusiones bizantinas. Así, buscando a mi ángel propiciatorio de lecturas, transcurrieron varios días seguidos sin mayores resultados. Averigüé por ahí y nadie me daba razón. Mis intentos detectivescos fracasaron irremediablemente. Había querido hacer del sherlock Holmes del jirón Quilca y sólo había hecho el ridículo, y me quedé vagando como Jimmy, el de la canción “Jimmy quiere” de César N.
Pasaron veinte días sin saber nada de Lilith. Cuando ya pensaba olvidar el asunto y quedarme con los libros, me encuentro cara a cara con mi querida librera; estaba desgreñada y vestía una camiseta blanca y pantalón caqui con unos números rojos bordados a un costado, le pregunté, a modo de ironía, si no se había escapado de un centro penitenciario (no sé porque se me ocurrió que la hubieran usado de burrier), y, sin reírse, me dijo que había huido de un lugar parecido: el hospital Hermilio Valdizán. Como la vi ansiosa supuse que tenía hambre o sed y le propuse ir a almorzar en un restaurante vegetariano que quedaba en la primera cuadra del jirón Moquegua. Ahí entre una sopa de espárragos y carne de gluten me contó que le querían achacar una enfermedad llamada “psicosis delirante”, eso decían los médicos (motivo por el cual unos familiares la habían encerrado en el frenopático), pero que si se medicaba podía estar “casi en la normalidad”. Esa palabra “casi” quedó retumbando en mi cabeza. Le comenté (para calmarla y para calmarme) que la anormalidad es la norma de las sociedades modernas que buscan uniformizar el pensamiento, las conductas, las tendencias, las modas, etc., con el fin de establecer un control social y evitar cualquier divergencia o disidencia. Además –apunté, ahora sí para hacerla sentir bien-, “los tipos sanos son aburridos”. Cuando le dije que quería devolverle sus libros me dijo que me los quedara que ya no importaba nada de la librería porque nunca fue la dueña, ella sólo la regentaba, era la encargada. Entonces le dije que quería compensar de alguna forma esa deferencia o, en su defecto, devolver irrevocablemente ese regalo. Me dijo que estaba necesitando casa, no sabía donde pasar la noche y estaba haciendo frío; entonces, en una decisión rápida (lo reconozco), le propuse ir a mi humilde morada en La Encantada de Villa a pie del mar de Chorrillos. Nunca pensé propasarme con ella. Un espíritu de extraña solidaridad me animaba. Aquella noche nos bañamos con ropa y todo en ese mar furioso. Mi pericia natatoria se ponía a prueba con esas olas continuas. Lilith me miraba desde la orilla. Unos muchachos rubicundos pensaban que me estaba ahogando pero las risas de Lilith bajaban la tensión de los espectadores. Al sumergirme para evitar un espumón tropecé con un pez gordo y plateado que golpeó mi rostro escapándose de mis manos cuando intenté cogerlo. Entonces bajé hasta la arena y recogí unos caparazones de caracoles que luego se los regalé a Lilith para que escuchara el sonido del mar y encontrara la calma que tanto necesitaba. La luna llena nos alumbró toda la noche cuando nos quedamos dormidos en la orilla.
Los primeros días fueron de “aclimatación”. Mis extrañas costumbres como salir a caminar en la madrugada, comer sólo cuando tenía hambre o escribir compulsivamente tanto en máquina de escribir como computadora o a punta de lapicero, fueron expuestas. Lilith era más rara aún, sus psicopatías evidentes la alejaban de la socialización. A veces hablaba sola y manejaba unos celos enfermizos ("celotipia" lo llaman). Sacó de las paredes de mi cuarto algunos carteles de modelos famosas como la Lollobrígida, Evangelista, Crawfor, etc. que en realidad no eran “mis” afiches sino de un primo que había viajado al Brasil y me había dejado los carteles y unos pequeños enceres para que se los cuide.
Una noche la sorprendí leyendo mis poemas antiguos y rompiendo los textos donde hacía referencia a alguna mujer, así sea como amiga. Buscó también todos mis libros y rompió las dedicatorias escritas por mujeres. Mis amigas escritoras se convirtieron en las víctimas de una celosía cabalgante. Esas eran sus condiciones, pero a mí me daba igual porque al fin y al cabo solo era papel y tinta, y siempre he pensado que todo lo escrito (por mí) puede ser superado (por mí mismo). Lo único que me molestaba es que por las noches se ponía a llorar y temblaba como perro chimú o perro berengo. Entonces, la abrazaba, le daba besos en la frente, acariciaba su cabello y le decía que se calme que ya iba a pasar. A veces le cantaba una canción de cuna hasta que se quedaba dormida. No sabía exactamente qué es lo que le ocurría, pero sabía que sea lo que fuese tenía que acabar.
Así, entre pequeños viajes y largas estadías en la casa de La Encantada de Villa, pasaron dos años. La elaboración de artesanías, pinturas y pequeños adornos la calmaban, y encontraba un motivo para olvidarse de las voces que la aquejaban o de esa pena que nunca me contó de qué se trataba.
Cierto día se levantó con la idea de que yo la engañaba con una antigua enamorada. Imaginaba que yo me veía a escondidas con ella. Cada vez que regresaba de hacer algunas compras me empezaba a oler, metía sus manos en mis bolsillos, sacaba los boletos de micro, las facturas, los vouchers, todo lo revisaba con meticulosidad y como si tuviera la urgencia de encontrar algo; a mí me daba la impresión de estar viviendo con un ente policíaco, un investigador privado que había contratado para que me vigilara a mí mismo; pero trataba de no molestarla y le seguía el juego porque eso saciaba (¿o alentaba?) en cierta forma su ansiedad. Fue en aquella época que le sugerí ir a visitar a un amigo psiquiatra, propulsor de la antipsiquiatría y las teorías del doctor Laing, quien nos podría ayudar. Al principio, Lilith, entendió, pero luego empezó a maquinar que yo había hecho contacto oculto, un trato bajo la mesa con su familia y que me estaba dejando guiar por su mamá-verdugo y lo que quería en el fondo era encerrarla.
Una noche, luego de ir a un recital de poesía regresé a casa cansado y grande fue mi sorpresa al encontrar sobre la mesa un papel escrito con un mensaje, las letras se notaban nerviosas y el papel lucía arrugado como si en medio de la escritura se hubiera arrepentido y vuelto a aceptar su contenido: “Rodolfo, me voy, no permitiré que te prestes a la cochinada. Tú más que nadie sabes que no estoy loca. Por favor, no me busques, voy a vivir mi vida de la mejor manera que conozco, o sea en libertad y sin nadie que dude de mi cordura, ya estoy cansada de fingir mi personalidad para que me consideres “normal”. A pesar de todo te quiero, pero es un rollo que tiene más que ver conmigo que contigo. Espero que puedas entender. Te extrañaré. Juro que te extrañaré. Adiós. L”.
La pequeña nota lo decía todo. Aunque no entendía en su verdadera dimensión qué es lo que fingía: o era sus estados de demencia o era la parte de su personalidad que yo consideraba “normal”. De todas formas, yo había hecho poco por solucionar su problema interno y, lo sabía, haría menos por solucionar este alejamiento que me devolvía a la soledad de siempre. Después, casi inmediatamente, me arrepentí, pero, en el fondo, opté por lo que, en ese momento, pensé, era lo mejor para ella. La dejé partir.
II
Después de dejar de ver a Lilith (o al revés, después que Lilith dejó de verme) empecé, con cierto desgano, a retomar mis antiguas amistadas. Volví a aparecer en el jirón Quilca. Volví a ir al cine compulsivamente y, por supuesto, a las bibliotecas a escarbar en historias que se parecieran a la mía como para constatar que no era la primera persona en el mundo a la que le ocurría esto. Encontré una, la de Maiakovski y su amada Lili, la del surrealista Bretón y su loca Nadja (1928), la de Dostoievski y su amada Polina, la que aparece con el mismo hombre en la novela “El Jugador”; la de “Rayuela”, la de Horacio con la maga Lucía me pareció una historia formal, además “la maga” era depresiva, no loca. En ese trance, rearmé una antigua banda de rock sinfónico con los que ensayaba los fines de semana. Compuse una canción a Lilit que titulé “Diazepam” (“En la noche espiral, yo te encontré al final/ entre drogas y azafrán/ entre alcohol y diazepam/ por favor, muérdeme, escúpeme, quiéreme, ámame, soy tu esclavo/ soy tu perro, miserable de vez en vez/ recostado en la pared tú me verás retroceder, retroceder…”: http://www.youtube.com/watch?v=X-uSF_Ljs5o), creyendo ingenuamente que con esto cerraba un capítulo en mi vida. Luego, me matriculé para unas clases de griego e italiano; y reescribí a mano algunos poemas que Lilith había roto, felizmente los sabía de memoria, no me costó mucho trabajo y me sirvió como impulso de corrección. En el fondo hacía eso para no pensar en ella, aunque en el real significado freudiano era todo lo contrario, y quería evitarlo. Nunca me gustaron los apegos ni los sentimentalismos. Las tristezas se curan con trabajo y manteniendo el cerebro ocupado. La vida es corta y a veces uno no puede darse el lujo de caerse y quedarse tirado en la vereda, hay que ponerse de pie y continuar el camino, no queda de otra. A pesar de mis principios de vida, una noche, después de compartir una cena y unos tragos con unos amigos, llegué a casa y me puse a escribir algo que en su momento identifiqué como debilidad. El apunte escrito sobre una hoja de cuaderno decía:
“Qué sería de ella en esta noche afable, qué sería de su mirada encendida como un palito de fósforo, de sus manos blancas y pequeñas que daba temor tocarlas, percibir su olor como un perro cuando lame a su amo. Qué sería de su cuerpo delicado, de sus cabellos rojizos, de toda esa magia que la envolvía como un manto místico cuando aceptaba caminar por esas calles enigmáticas siguiendo a un Diógenes artrítico que no era más que el mendigo de siempre, en la esquina de siempre, aullando ese dolor que calaba los huesos y, por oposición, y por unos instantes, dejábamos de ser los seres más miserables de la tierra, los que se quejaban por la falta de zapatos cuando había alguien que no tenía extremidades ni motivo alguno para decir que la vida “valía la pena” cuando nada, realmente nada, valía la pena”.
No sé en qué momento de esta historia quemé todos los papeles que había dejado Lilith, junté uno a uno todos sus dibujitos, sus cartas breves (la que dejó a un amigo dentista, la que deslizó una tarde por mi casa, la que escribió en el forro de una cajetilla de cigarrillos, la que dejó metida en un libro para que yo por cuestiones de sortilegio la encontrara, la que arrojó con una piedra a mi ventana, etc.), y aprovechando la llama que se había desatado en el jardín de mi casa, casi como un pequeño volcán, un Etna literatoso, arrojé sin mayor indulgencia la fotocopia del libro La Casa de Bakú de Álvaro Lasso. Vi cómo las hojas fotostáticas se retorcían ante las llamas y se llevaban al cielo los primeros versos de este, para mí, desconocido poeta. Y mientras todo se volvía cenizas y volaban por los aires restos de hollines y destellos fugaces, me repetía a mí mismo: “estos textos no son los extraviados Siete Pilares de la sabiduría de T.E. Lawrence o el maletín con textos que Hemingway perdió en Victoria Station, etc., etc.," además, todavía existía el original y lo tenía Lilith.
En este proceso de curación dejé de verla cinco años. Por razones políticas tuve que salir dos veces fuera del país. En mis viajes y correteos por asuntos literarios y, claro, por las eternas búsquedas de cosas, situaciones, libros que no existen (o que nunca podrían existir), que sólo son pretextos para continuar con una vida que de repente no tiene sentido, me acordaba de ella; a veces, por las noches, timbraban el teléfono y no contestaban, sólo una respiración agitada con un seseo nervioso me devolvía a mí mismo y a la imagen de Lilith detrás de la línea perseguida por sus fantasmas, temblando ante el frío de la noche espacial (perdona este rapto Ernesto C.) queriendo escuchar aunque sea mi aliento o su propio aliento, acercándome su metapresencia por el cableado telefónico. “¿Estás ahí, Lilith? Contesta, por favor, si necesitas ayuda o algo puedes decirme. Si no tienes dónde pasar la noche puedes venir a mi casa, tú conoces el camino…” Las llamadas se repetían, aunque había varios meses de espaciamiento. Cierta vez que me encontré con un amigo en común me informó que la habían visto trabajando en una agencia de modelos, se había hecho un corte de cabello a la moda y andaba con ropas caras y usaba tacones altos. Otro día llegó a mi casa un extraño regalo, era un inodoro totalmente nuevo que traía un título “para el Slumdlord de la poesía peruana”, no sé si eso era un piropo o un insulto, pero lo asumí como lo primero y lo que había buscado desde que escribí Sinfonía del Kaos a inicios del noventa: ser el señor de la mierda de la poesía peruana. No había nada qué hacer, Lilit desde la clandestinidad había acertado en el título y para celebrarlo llevé a la playa a rastras al inodoro de 30 kilos de peso y me senté encima del trono para ver el sunset , imaginar mi reino (poético y absurdo) y olvidarme de todo aunque sea por un instante. No lo logré y más bien percibí el aguijón, la espada de Simbad, la lanza de Longines que había entrado por mi costado tasajeándome el corazón porque realmente –lo confiezo-- me daba curiosidad en qué proyectos andaba metida Lilith (¿qué es lo que hacía merodeando alrededor de mi vida?) aunque en esta curiosidad no había ningún deseo de malicia. Siempre inspiró en mí un sentido de paternidad y protección de carácter incestuoso. Lo reconozco.
Una tarde mientras escribía un ensayo sobre “La bomba atómica artesanal” (trabajo en el que ha profundizado el profesor sanmarquino Grillo de Anunzziata), tocaron a mi puerta. Un joven de lentes con barbita radicalizada traía un mensaje importante. Lo hice pasar, le dije que tomara asiento y le invité un jugo de naranjas, por un momento pensé que era un activista de izquierda, un cuestionador del orden, o algo así. El joven me dijo que no tenía sed y procedió a leerme un texto. Era la despedida definitiva de Lilit hacia mi persona. El texto era más largo que la anterior misiva, la que dejó en mi casa. En este caso me decía que siempre me iba a recordar (la repetición de esa frase me molestó un poco) y que, aunque yo no me había dado cuenta, había ido varias veces a escuchar mi poesía y había comprado mis últimos libros. Estaba al tanto de mi trabajo literario. Me vigilaba desde lejos. Y lo seguiría haciendo… “desde la eternidad”. Le dije al joven que me leyera dos veces el mensaje. El texto hablaba de un tiempo pasado pero como si fuese en presente, ahí Lilith me hablaba de amores donde las relaciones de pareja eran una utopía, había algo de descoordinación en las frases, pero el mensaje era claro, sobre todo la despedida en la que transmitía un dolor que hasta ese momento no lo había captado en su real significado. Traté de no pensar en lo peor, un vértigo de desesperación me invadió por un momento, en todo este tiempo yo había hecho mi vida de la mejor forma que conozco: escribiendo, leyendo, participando de eventos culturales, apoyando a los movimientos ecológicos, etc., etc., y me había apartado de todo tipo de relación que me alejara de lo literario, aunque Lilith siempre estaba ahí en mis nostalgias una quimera y, al igual que Tristán estaba condenado a la soledad.
En un momento mi interlocutor, tratando de ser directo pero cauto, se adelantó a decirme y vomitar que Lilith se había suicidado en una piscina del Hotel Los Delfines de Trujillo. Su cuerpo fue encontrado flotando, había ingerido varias docenas de pastillas y se había quedado “dormida” en el agua. Al parecer, Lilith había aprovechado la fiesta de “La reina de la primavera”, o algo así, que se celebraba en la ciudad y que había movilizado a casi todos los alojados en el hotel. Y ante un sol primaveral y faltando unos días para su cumpleaños número 27, había optado por acabar con su existencia.
La noticia me cayó como un balde de agua fría. Mi interlocutor al ver mi sorpresa se identificó como un amigo de Lilith, ella le había escrito un correo electrónico diciendo lo que tenía que hacer cuando “sucedieran las cosas”. Por un momento me quedé sin palabras. Mi interlocutor cortó el breve silencio diciendo que “Lilith se fue para siempre”. El joven tenía los ojos rojos y trataba de ocultar el temblor de sus manos cogiéndose las piernas como si se le fueran a ir caminando dejando su cuerpo atrás. Le dije, levantando la voz, si tenía la confirmación de esa noticia. Me respondió que estuvo en el velatorio. Traté de contarle mi situación con respecto a Lilith, pero mi interlocutor se negó a escucharme, me dijo que sabía todo de mí, incluso había leído mis poemas y me consideraba un “renegado social, un elemento pernicioso para cualquier persona. Alguien incapaz de amar, un ser miserable lleno de odio”. Ante esa desnudes con formas de insulto, un contenido sentimiento de amor brotó casi por inercia o por sentido de autodefensa, y de forma inmediata como si recién hubiera dejado de ver a Lislibeth. Me acordé de aquella vez en que un vecino había querido apropiarse de una bicicleta de Lilith y ella me había llevado para que la recuperara, me acordé de la gresca y de los policías increpándome por mis malos modales y yendo a declarar por “agresión física” a la comisaría de La Curva en Chorrillos. Me acordé de cuando viajamos a la sierra y, en plena noche y con la poca visibilidad que nos daban las linternas acampamos en un porquero donde nos llenamos de pulgas y garrapatas, y luego tuvimos que botar nuestras ropas y comprar medicamento para las picaduras. Recordé cuando nos metimos a una casa abandonada y estuvimos viviendo a oscuras, tratando de apartarnos del mundo para que nadie la encontrara (para que nadie me encontrara). Me acordé cuando un día caminando sin zapatos por la arena de una playa lejana ella pisó un clavo oxidado y yo la limpié y le succioné la herida como si la hubiese mordido una serpiente u otro animal venenoso y luego la traje cargada a la casa caminando 3 kilómetros bajo un sol que parecía un horno microondas, y al día siguiente la llevé para que le pongan la vacuna antitetánica, hecho que me costó trabajo en convencerla. Todos los recuerdos posibles vinieron de inmediato, como un peso cuya enormidad hacían imposible que me mantuviera de pie. Fue un ligero mareo que me hizo tambalear, y me senté rápidamente en el sillón. Le pedí al mensajero que me dejara solo. El joven me pidió disculpas por el insulto maquillado, me dijo que sólo cumplía con un encargo (funerario) y que si quería más detalles me dejaba un correo electrónico.
Después de tomar una botella de vino, apenado por la triste partida de Lilith, busqué en mis cajones un teléfono de emergencia que Lilith me había entregado cuando recién empezamos a salir. Estaba escrito con letras de molde sobre el cartón plateado de una cajetilla de cigarro. Era el número de una tía carnal que vivía en San Borja. Lugar al que una vez había ido esperando desde lejos a que Lilith dejara un encargo. Su tía Juana, a quien conocía a través de una foto, era una mujer conservada (no conservadora) con el cabello teñido de rubio, su color natural debía haber sido el castaño claro. Su rostro explayaba bondad. La conversación telefónica fue accidentada al principio y cordial, después. La señora Juana me dijo que sabía mucho de mí. Lilith se había encargado de contarle sobre mi vida, e incluso había leído mis libros y sabía (no sé cómo, aunque lo imagino) que apreciaba y quería a Lislibeth. Me sorprendió su discurso. Me trató amablemente y me dijo que buscara a la madre de Lilith, o sea la hermana de Juana, porque había un cajón con cosas para mí. Imaginé esa caja de pandora como una puerta hacia un terreno prohibido y que yo había evitado desde que la conocí. Me entró un temor literario, casi patológico y me contuve de ir por mi herencia. ¿Qué tendría yo que decirle a la madre de Lislibeth? ¿Qué es lo que yo podría reclamar más allá de esa caja en la que no sabía cuál era su contenido? ¿Era acaso yo el culpable de ese suicidio o lo era la madre, quien siempre trató de encerrarla y obligarla a un tratamiento ortodoxo? ¿Por qué Lilit había preparado de antemano este injusto encuentro entre dos personas que habían tenido un trato desigual con ella? A fin de cuentas ¿Qué es lo que podría hablar yo con la madre de una joven que había decidido suicidarse?
Lo cierto es que no me atreví, reconocí mi cobardía, y dejé pasar el tiempo, el mejor médico para los males del alma como dicen por ahí.
“Qué sería de ella en esta noche afable, qué sería de su mirada encendida como un palito de fósforo, de sus manos blancas y pequeñas que daba temor tocarlas, percibir su olor como un perro cuando lame a su amo. Qué sería de su cuerpo delicado, de sus cabellos rojizos, de toda esa magia que la envolvía como un manto místico cuando aceptaba caminar por esas calles enigmáticas siguiendo a un Diógenes artrítico que no era más que el mendigo de siempre, en la esquina de siempre, aullando ese dolor que calaba los huesos y, por oposición, y por unos instantes, dejábamos de ser los seres más miserables de la tierra, los que se quejaban por la falta de zapatos cuando había alguien que no tenía extremidades ni motivo alguno para decir que la vida “valía la pena” cuando nada, realmente nada, valía la pena”.
No sé en qué momento de esta historia quemé todos los papeles que había dejado Lilith, junté uno a uno todos sus dibujitos, sus cartas breves (la que dejó a un amigo dentista, la que deslizó una tarde por mi casa, la que escribió en el forro de una cajetilla de cigarrillos, la que dejó metida en un libro para que yo por cuestiones de sortilegio la encontrara, la que arrojó con una piedra a mi ventana, etc.), y aprovechando la llama que se había desatado en el jardín de mi casa, casi como un pequeño volcán, un Etna literatoso, arrojé sin mayor indulgencia la fotocopia del libro La Casa de Bakú de Álvaro Lasso. Vi cómo las hojas fotostáticas se retorcían ante las llamas y se llevaban al cielo los primeros versos de este, para mí, desconocido poeta. Y mientras todo se volvía cenizas y volaban por los aires restos de hollines y destellos fugaces, me repetía a mí mismo: “estos textos no son los extraviados Siete Pilares de la sabiduría de T.E. Lawrence o el maletín con textos que Hemingway perdió en Victoria Station, etc., etc.," además, todavía existía el original y lo tenía Lilith.
En este proceso de curación dejé de verla cinco años. Por razones políticas tuve que salir dos veces fuera del país. En mis viajes y correteos por asuntos literarios y, claro, por las eternas búsquedas de cosas, situaciones, libros que no existen (o que nunca podrían existir), que sólo son pretextos para continuar con una vida que de repente no tiene sentido, me acordaba de ella; a veces, por las noches, timbraban el teléfono y no contestaban, sólo una respiración agitada con un seseo nervioso me devolvía a mí mismo y a la imagen de Lilith detrás de la línea perseguida por sus fantasmas, temblando ante el frío de la noche espacial (perdona este rapto Ernesto C.) queriendo escuchar aunque sea mi aliento o su propio aliento, acercándome su metapresencia por el cableado telefónico. “¿Estás ahí, Lilith? Contesta, por favor, si necesitas ayuda o algo puedes decirme. Si no tienes dónde pasar la noche puedes venir a mi casa, tú conoces el camino…” Las llamadas se repetían, aunque había varios meses de espaciamiento. Cierta vez que me encontré con un amigo en común me informó que la habían visto trabajando en una agencia de modelos, se había hecho un corte de cabello a la moda y andaba con ropas caras y usaba tacones altos. Otro día llegó a mi casa un extraño regalo, era un inodoro totalmente nuevo que traía un título “para el Slumdlord de la poesía peruana”, no sé si eso era un piropo o un insulto, pero lo asumí como lo primero y lo que había buscado desde que escribí Sinfonía del Kaos a inicios del noventa: ser el señor de la mierda de la poesía peruana. No había nada qué hacer, Lilit desde la clandestinidad había acertado en el título y para celebrarlo llevé a la playa a rastras al inodoro de 30 kilos de peso y me senté encima del trono para ver el sunset , imaginar mi reino (poético y absurdo) y olvidarme de todo aunque sea por un instante. No lo logré y más bien percibí el aguijón, la espada de Simbad, la lanza de Longines que había entrado por mi costado tasajeándome el corazón porque realmente –lo confiezo-- me daba curiosidad en qué proyectos andaba metida Lilith (¿qué es lo que hacía merodeando alrededor de mi vida?) aunque en esta curiosidad no había ningún deseo de malicia. Siempre inspiró en mí un sentido de paternidad y protección de carácter incestuoso. Lo reconozco.
Una tarde mientras escribía un ensayo sobre “La bomba atómica artesanal” (trabajo en el que ha profundizado el profesor sanmarquino Grillo de Anunzziata), tocaron a mi puerta. Un joven de lentes con barbita radicalizada traía un mensaje importante. Lo hice pasar, le dije que tomara asiento y le invité un jugo de naranjas, por un momento pensé que era un activista de izquierda, un cuestionador del orden, o algo así. El joven me dijo que no tenía sed y procedió a leerme un texto. Era la despedida definitiva de Lilit hacia mi persona. El texto era más largo que la anterior misiva, la que dejó en mi casa. En este caso me decía que siempre me iba a recordar (la repetición de esa frase me molestó un poco) y que, aunque yo no me había dado cuenta, había ido varias veces a escuchar mi poesía y había comprado mis últimos libros. Estaba al tanto de mi trabajo literario. Me vigilaba desde lejos. Y lo seguiría haciendo… “desde la eternidad”. Le dije al joven que me leyera dos veces el mensaje. El texto hablaba de un tiempo pasado pero como si fuese en presente, ahí Lilith me hablaba de amores donde las relaciones de pareja eran una utopía, había algo de descoordinación en las frases, pero el mensaje era claro, sobre todo la despedida en la que transmitía un dolor que hasta ese momento no lo había captado en su real significado. Traté de no pensar en lo peor, un vértigo de desesperación me invadió por un momento, en todo este tiempo yo había hecho mi vida de la mejor forma que conozco: escribiendo, leyendo, participando de eventos culturales, apoyando a los movimientos ecológicos, etc., etc., y me había apartado de todo tipo de relación que me alejara de lo literario, aunque Lilith siempre estaba ahí en mis nostalgias una quimera y, al igual que Tristán estaba condenado a la soledad.
En un momento mi interlocutor, tratando de ser directo pero cauto, se adelantó a decirme y vomitar que Lilith se había suicidado en una piscina del Hotel Los Delfines de Trujillo. Su cuerpo fue encontrado flotando, había ingerido varias docenas de pastillas y se había quedado “dormida” en el agua. Al parecer, Lilith había aprovechado la fiesta de “La reina de la primavera”, o algo así, que se celebraba en la ciudad y que había movilizado a casi todos los alojados en el hotel. Y ante un sol primaveral y faltando unos días para su cumpleaños número 27, había optado por acabar con su existencia.
La noticia me cayó como un balde de agua fría. Mi interlocutor al ver mi sorpresa se identificó como un amigo de Lilith, ella le había escrito un correo electrónico diciendo lo que tenía que hacer cuando “sucedieran las cosas”. Por un momento me quedé sin palabras. Mi interlocutor cortó el breve silencio diciendo que “Lilith se fue para siempre”. El joven tenía los ojos rojos y trataba de ocultar el temblor de sus manos cogiéndose las piernas como si se le fueran a ir caminando dejando su cuerpo atrás. Le dije, levantando la voz, si tenía la confirmación de esa noticia. Me respondió que estuvo en el velatorio. Traté de contarle mi situación con respecto a Lilith, pero mi interlocutor se negó a escucharme, me dijo que sabía todo de mí, incluso había leído mis poemas y me consideraba un “renegado social, un elemento pernicioso para cualquier persona. Alguien incapaz de amar, un ser miserable lleno de odio”. Ante esa desnudes con formas de insulto, un contenido sentimiento de amor brotó casi por inercia o por sentido de autodefensa, y de forma inmediata como si recién hubiera dejado de ver a Lislibeth. Me acordé de aquella vez en que un vecino había querido apropiarse de una bicicleta de Lilith y ella me había llevado para que la recuperara, me acordé de la gresca y de los policías increpándome por mis malos modales y yendo a declarar por “agresión física” a la comisaría de La Curva en Chorrillos. Me acordé de cuando viajamos a la sierra y, en plena noche y con la poca visibilidad que nos daban las linternas acampamos en un porquero donde nos llenamos de pulgas y garrapatas, y luego tuvimos que botar nuestras ropas y comprar medicamento para las picaduras. Recordé cuando nos metimos a una casa abandonada y estuvimos viviendo a oscuras, tratando de apartarnos del mundo para que nadie la encontrara (para que nadie me encontrara). Me acordé cuando un día caminando sin zapatos por la arena de una playa lejana ella pisó un clavo oxidado y yo la limpié y le succioné la herida como si la hubiese mordido una serpiente u otro animal venenoso y luego la traje cargada a la casa caminando 3 kilómetros bajo un sol que parecía un horno microondas, y al día siguiente la llevé para que le pongan la vacuna antitetánica, hecho que me costó trabajo en convencerla. Todos los recuerdos posibles vinieron de inmediato, como un peso cuya enormidad hacían imposible que me mantuviera de pie. Fue un ligero mareo que me hizo tambalear, y me senté rápidamente en el sillón. Le pedí al mensajero que me dejara solo. El joven me pidió disculpas por el insulto maquillado, me dijo que sólo cumplía con un encargo (funerario) y que si quería más detalles me dejaba un correo electrónico.
Después de tomar una botella de vino, apenado por la triste partida de Lilith, busqué en mis cajones un teléfono de emergencia que Lilith me había entregado cuando recién empezamos a salir. Estaba escrito con letras de molde sobre el cartón plateado de una cajetilla de cigarro. Era el número de una tía carnal que vivía en San Borja. Lugar al que una vez había ido esperando desde lejos a que Lilith dejara un encargo. Su tía Juana, a quien conocía a través de una foto, era una mujer conservada (no conservadora) con el cabello teñido de rubio, su color natural debía haber sido el castaño claro. Su rostro explayaba bondad. La conversación telefónica fue accidentada al principio y cordial, después. La señora Juana me dijo que sabía mucho de mí. Lilith se había encargado de contarle sobre mi vida, e incluso había leído mis libros y sabía (no sé cómo, aunque lo imagino) que apreciaba y quería a Lislibeth. Me sorprendió su discurso. Me trató amablemente y me dijo que buscara a la madre de Lilith, o sea la hermana de Juana, porque había un cajón con cosas para mí. Imaginé esa caja de pandora como una puerta hacia un terreno prohibido y que yo había evitado desde que la conocí. Me entró un temor literario, casi patológico y me contuve de ir por mi herencia. ¿Qué tendría yo que decirle a la madre de Lislibeth? ¿Qué es lo que yo podría reclamar más allá de esa caja en la que no sabía cuál era su contenido? ¿Era acaso yo el culpable de ese suicidio o lo era la madre, quien siempre trató de encerrarla y obligarla a un tratamiento ortodoxo? ¿Por qué Lilit había preparado de antemano este injusto encuentro entre dos personas que habían tenido un trato desigual con ella? A fin de cuentas ¿Qué es lo que podría hablar yo con la madre de una joven que había decidido suicidarse?
Lo cierto es que no me atreví, reconocí mi cobardía, y dejé pasar el tiempo, el mejor médico para los males del alma como dicen por ahí.
III
Un día, después de muchos años, en una feria de Libro organizada en el vértice del Museo de la Nación me encontré con el poeta Álvaro Lasso, convertido, con esfuerzo y trabajo, en un famoso editor quien mantiene hasta ahora un perfil bajo en cuanto a su trabajo poético. Hablamos de títulos literarios, de presentaciones y alguno que otro tema. De pronto, no sé porque extraña razón, le comenté de Lilith y del libro “La Casa de Bakú”. Lasso me miró intrigado a los ojos y me preguntó si yo tenía el libro-cuaderno. Le dije que hacía muchos años yo lo había leído, había hecho las correcciones posibles y le había entregado el libro a Lilith. Lasso me dijo que el libro, por diversas razones, nunca había llegado a sus manos. Supuse, entonces, que el texto debería estar en la caja que era para mí y que no tenía el valor de recoger. Me sentí como en la Santa Inquisición regodeándome ante un bonzo humano que era yo mismo. Por un breve instante me culpe de haber arrojado al fuego la fotocopia de “La Casa de Bakú”. Preferí no contarle este detalle a Lasso. Mi monstruosidad y mezquindad literaria no sería expuesta en ese momento (lo sé, no tengo perdón y por esto merezco el peor de los castigos).
Lasso, después de lamentarse por lo de Lilith (se había enterado hace un tiempo por unos amigos comunes), me encargó recuperar el libro, ir por un texto extraviado en el tiempo y atravesado por una partida imprevisible y que nos tocaba tangencialmente, siempre sutil como Lilith misma. Me llenaría de valor e iría a cumplir con mi destino.
Hace unos días me levanté temprano y decidí que esta historia debía tener un final aceptable, un final donde todos de alguna manera seamos confrontados con un tiempo punitivo, y salgamos victoriosos. Muy dentro de mí sabía que un final feliz sería imposible. Ninguna muerte asegura un final feliz para un escrito o para continuar el camino. El poeta Lasso debía recuperar su libro. Yo no debía volver a hablar más de Lilith. Y Lilith, mi querida librera, la que tuve y perdí para siempre, debía descansar en paz sabiendo que su último deseo se hizo realidad: iría a ver a su madre, me enfrentaría con un pasado doloroso y alguna verdad oculta, algún secreto por develar, y, quizás, por esos motivos de la vida que nos mantienen de este lado del camino, cerraría la puerta, ahora sí para siempre. Amén.




















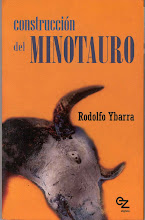




















16 comentarios:
Bella y triste historia, Rodolfo.
Muchos hemos tenido una Lilith librera en nuestras vidas. Hermosa y perversa, espontánea y maléfica al mismo tiempo, la particular Lilith que describes me ha traído no muy buenos recuerdos.
A mí se me ha ocurrido que Àlvaro Lasso tuvo algo con Lilith hasta que tú te apareciste.
Si no, por què diablos le dio el borrador de su primer poemario?
Finalmente, ¿recogiste la caja? ¿qué habìa ahí?
Basilio Auqui S.
Rodolfo,
bonita historia de amor y, lo mejor, bien contada. Felicitaciones.
JorgeC
Excelente cuento, Ybarra, aunque no es precisamente un cuento, sino la cruda realidad.
Saludos
Miguel
Ontario-Canadá
Amiable post and this post helped me alot in my college assignement. Thank you seeking your information.
GRANDE YBARRA!!!
MEL
excelente historia,mi estimado.Espero la segunda parte.
eN veRDaD eXISTIO LILIT?
esta vez, señor ybarra me ha atrapado tanto como para comentar, siempre paso por aqui a leer pero esta vez además dejo el correspondiente comentario para no sentir nuevamente que he hurtado.
como en los textos que más nos han gustado, espero que exista alguna continuación o desenlace adicional que podamos conocer, o sino una vez más he de quedarme con el gusto.
me recordó un poco a la pelicula "los amantes del pont neuf", espero la haya visto y me entienda un poco.
saludos.
excelente historia, rodolfo. facil sale una novela.
dispensa las tildes, estos teclados europeos son una joda.
U.
Basquiat, claro, te entiendo "un poco", aunque no sea devoto de la Binoche. Slds.
Hace media hora estube observando sus fotos desde su cuenta de facebook y llegué a parar en foto donde está con Lilith; me animé a clickquear el linck que estaba puesto debajo de la foto y me di con la sorpresa que detrás de aquella imagen se encontraban recuerdos, experiencias que jamás se borrará de tu mente de aquella persona que dejó una gran huella en su persona. Reconozco, que lo he leído y releído y admito que me atraparon de principio a fin, pero también apoyo el comentario de Basquiat, de que exista un desenlace. Gracias por compartirlo, un fuerte abrazo.
Pronto publicaré la continuación. Gracias por el comentario y por leer mis páginas.
Buen texto!!
Saludos,
P.
Estoy sumamente conmovido querido Rodolfo. Siempre me pregunté que había pasado con esta linda chica. Tenía versiones media descabelladas que alguien había hecho circular, cosas de narcos o algo así... cosas difícil de creer. La conocí cuando empezó a chambear en el puesto de M.R. en Killka y yo a menudo pasaba horas allí escuchándole sus historias -y a veces ella las mías-. Alguna vez (lo recuerdo) nos sentamos a tomar una gaseosa o la acompañaba al paradero. La última vez que la vi fue contigo precisamente, ambos comían un helado de crema en la esquina del Jirón de la Unión y Huallaga. Luego alguien me contó que había muerto en Trujillo y después empezaron a dispararse una serie de rumores y falsas teorías. Siento que algo te ha dolido mucho al escribir esta confesión personal, raras en tí. !Un beso a Lilith, su enorme sonrisa volvía su rostro redondo y rojo como el sol!. a.
Ella siempre vivira a través de tus historias..per sempre..QEPD K.
Gracias por contarnos ese fragmento tan doloroso de tu vida, la verdad, amar duele, no se, a veces pienso que es mejor nunca haber amado que haber amado y perdido, pero, por lo menos, he llegado a comprender que gracias a tu historia, esos momentos que compartes con la persona que amas son eternos.
Publicar un comentario