Mi primera máquina de escribir fue una vieja y destartalada Olivetti Lettera 32, de uso multifamiliar, así que había que “programarse” y esperar el momento indicado para darle a las teclas. A mí me tocaba por las noches, mejor dicho, no tenía turno y la usaba cuando todos se iban a dormir, ya que mis hermanos, tíos y primos mayores tenían prioridad para hacer sus asignaciones o sus investigaciones de la universidad u otros, como rellenar facturas o hacer el currículum vítae para buscar trabajo, que eran de suma importancia, pues eran los “maravillosos” años ochenta y cundían los paquetazos, el desempleo, el hambre y la miseria, y el demonio Alan había desatado las siete plagas por estos lares; así que el asunto se complicaba más y más, y, aunque nadie lo decía, la máquina de escribir era algo así como un lujo. No todos contaban con uno de estos aparatos en casa, y, a veces, había que pedirlo prestado al vecino, quien, con mucha desconfianza, te advertía que te-la-estaba-entregando-en-perfectas-condiciones y quería que la devolvieras tal cual.
Recuerdo que, en el parque Universitario y alrededores del exMinisterio de Educación (hoy Poder Judicial), en la avenida Abancay, abundaban los dactilógrafos –unos señores de terno y corbata, peinado con gomina y maletincito ornamental–, quienes, sobre un pequeño soporte en mesas plegables, te redactaban cualquier cosa, incluidos cartas de amor, recibos, embargos, herencias y hasta declaraciones de crímenes, con asesoría legal y en el otrora “papel membretado”, ese viejo papel grueso y amarillento que algún pendejerete había inventado para exprimir al populorum. No me cansaba de verlos mecanografiar rápidamente con las manos-arañas subiendo y bajando por el blanco papel. A veces, junto a otros amigos del colegio, nos escapábamos para apreciar de lejos a toda esa retahíla de secretarios y tinterillos que garrapateaban de pie, como si fueran seguidores de Alejo Carpentier o de Ernest Hemingway, quien, según dicen, escribía así porque tenía dolores de espalda por culpa de una antigua bala que le había caído en el lomo en sus tiempos de corresponsal de guerra; así que algo de héroes debían tener esos viejos escribidores de a pie.
En mi caso, usar la máquina de escribir era una pretensión con aires exhibicionistas, ya que apenas usaba dos dedos: el índice de cada mano, y me demoraba más de una hora en escribir una sola página. Por aquella época, me matriculé en el desaparecido Instituto Peruano-Latinoamericano del jirón Moquegua, en un cursillo de “Mecanografía en un mes”. Yo tenía 12 años recién cumplidos, y ahí estaba, orondo, con otras personas mayores, en su mayoría taquígrafos, secretarias inexpertas o amas de casa con deseos de superación, aprendiendo el viejo truco de las teclas centrales: asdfg/ñlkjh y las teclas superiores: qwert/poiuy e inferiores: zxcvb/.,mnb. Me daban mucha gracia esas máquinas gigantescas que parecían piezas de algún ferrocarril o armatostes de artillería a punto de disparar y cuyo rodillo había que moverlo con las dos manos, y ni qué decir del timbre, que sonaba como la campana de los cuadriláteros de box.
Recuerdo que, en mi rápido aprendizaje, rellené cientos de páginas de ejercicios y prácticas calificadas sobre teclados que no tenían letras, o a ciegas, tanteando en lo que en ese momento me parecía un imposible. La profesora, una mujer obesa y muy exigente, nos ponía vendas en los ojos para aprender a escribir “al tacto” y, a veces, en el colmo de la crueldad y la severidad, cambiaba las posiciones de las letras con stickers, debido a lo cual había que guiarse por lo ya establecido y demostrar que en verdad conocíamos el teclado a la perfección. Todavía tengo la imagen del examen final, que consistió en un dictado de palabras en inglés o frases estudiadas que exigían todos los dedos de las manos; pero lo que más me sorprendió fue que la última prueba se realizó a oscuras, en las tinieblas de Pensilvania, supuestamente para que nadie pudiera plagiar o “hacerse el vivo”.
Como sea, en menos de un mes, por arte de magia o del birlibirloque, me convertí en un excelente mecanógrafo, con un cartón del Ministerio de Educación, sellado y firmado, bajo el brazo; un insuperable récord de 90 palabras por minuto y limpia digitación al tacto. Y ese fue mi primer trabajo al destajo. Ahí, en la mesa del comedor, funcionaba mi “oficina”, y acudían a mí casi todos los necesitados y ágrafos vecinos del edificio “San Luis”, donde vivía en ese tiempo, a unas cuadras de la Facultad de Medicina de la San Fernando y de la recordada ANEA, la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, que era mi estación de parada para beber de “la fuente de la sabiduría” cuando acudía a la Academia Latinoamericana o caminaba por el Jirón de la Unión para ver de lejos a los mecanógrafos ambulantes o a esos artistas borrachos que se reunían en el centro de Lima, respecto de los que mi madre me advertía, con amenazas, que jamás hablara con ellos.
II
Muchos años después, habiendo escrito mi primer libro, a puño y letra, y estudiando en tres universidades a la vez (porque el futuro era incierto y había que agarrarse de cualquier cosa para no seguir cayendo), me encontré, de un momento a otro, sin máquina de escribir. Recuerdo que mi madre perdió su empresa familiar, y los bancos se llevaron sus aparatos molineros y amasadores de su fabulosa y combatiente panadería, que brindaba labor social y panes gratis a cientos de personas. La bendita y despatarrada Olivetti no fue la excepción en esta afrenta y fue secuestrada y sacada a viva fuerza de mi proletarier hogar. Ya era fines de los ochenta, los tiempos no habían cambiado mucho, como recordarán, y, después del demonio Alan, vino míster satán Fuji, así que de mal pasamos a peor. Sin máquina y sin fortuna, buscando un camino a lo Easy Rider, lo que me quedaba era aferrarme al papel y al lapicero, escribir en letra menuda e intentar por ahí, como sea, comprar una nueva máquina de escribir.
En ese entonces, el cachuelo era una profesión, e hice de mil oficios, pero eso no era lo grave: quizás uno de los trabajos más difíciles que tuve fue en la fábrica de ropa La Paloma, ubicada en la cuadra cuatro de Malecón Checa, en Zárate, adonde llegaba a las siete de la mañana y salía a las diez de la noche. Mi labor ahí consistía en planchar gigantescas rumas de polos y camisas, dizque para la exportación, pero mi mente siempre estaba en otro lado y no dejaba de pensar en que de repente ese trabajo me podría brindar nuevamente el placer de poder digitar en una máquina de escribir y un tiempo libre para escribir la deseada “obra”.
Así, entre el vapor que salía de la monstruosa plancha rectangular, yo visionaba mi lustrosa y brillante máquina de escribir e imaginaba los versos, cuentos y novelas que saldrían de ahí, y yo recostado en la palmera de un lugar paradisiaco, aspirando con un sorbete el sumun de una piña colada. Soñar no costaba nada, solo romperse el alma y, claro, mis reprimidos sentimientos de culpa, ya que mi familia había quedado prácticamente en la precariedad y yo egoístamente ansiaba comprarme un aparato para ver mis palabras escritas en letras de molde. Lo cierto es que, contra todo pronóstico y por un masoquismo clínico, duré casi un año en ese bendito “trabajo”, del cual me botaron porque me descubrieron escribiendo en el baño un poemario que avanzaba a duras penas, y en el que anotaba la vida nefasta de los obreros textiles. La confección del mal se llamaba el libro baudeleriano que me dejó sin empleo, pero con ciertos ahorros que bien utilizaría.
Por esos años, el poeta Tomás Ruiz había ganado un premio literario en un periódico de izquierda, lo que le valió la cárcel y un largo proceso, que no podría enfrentar en esas épocas de jueces con pasamontañas y de justicias ciegas e inmorales. De esta forma, Tomás, indocumentado y sin un centavo en los bolsillos, se vino a Lima, huyendo de sus captores y de las amenazas de muerte que como una espada de Damocles pendían sobre su cabeza, fue a parar a mi casa. Fue él quien, con sus sabios consejos, su vida asceta de total desapego y sus creencias panteístas, me animó a comprarme una máquina de escribir en la Tacora de Lima.
No obstante, el asunto se volvía a complicar, porque me había dado cuenta de que, dentro de mi soberbia y para mi necesidad escritural (largos párrafos que excedían los sesenta golpes, textos versiculares, encabalgamiento intertextual, citas y llamadas, etc.) lo mejor era conseguir una máquina con los tipos pequeños y carril ancho, y que los interespaciados sean juntos para aprovechar toda la hoja, tanto hacia arriba, abajo como a los costados. La búsqueda no sería fácil. No había mapa del tesoro. Sin embargo, encontraríamos, sea como sea, la aguja en el pajar.
Así que, como pésimos imitadores de Dante y Virgilio, o, mejor, como dos espíritus arrojados al Taigeto, nos aventuramos en una excursión a la misma Parada de Lima, donde la vida no vale nada y en el que supuestamente encontraríamos el objeto deseado. Recuerdo que, durante varios días, nos metimos por algunas callecitas repletas de tricicleros y viejos vendedores de baratijas, buscando, nosotros, entre todo ese pandemónium, alguna máquina de escribir que nos pudiera servir para transformar nuestros borradores en textos decentes o, por lo menos, presentables para la sociedad y para los amigos, que eran, en esos tiempos, nuestros únicos y críticos lectores.
Rememoro, claramente, la calle García Naranjo, el lugar exacto al costado de un basural, cuando, cierto día de invierno, divisamos una máquina de escribir viejísima, que cumplía, a duras penas, con los requisitos indispensables, pero le faltaba una tecla, y el carril estaba trabado y con herrumbre, ante lo cual imaginamos que, con un poco de aceite y otro tanto de buena voluntad, podría servirnos para ponernos a teclear como quien toca un piano o acaricia la espalda de una mujer.
Así pasé todo un verano, turnándome esta vez con el prófugo poeta Tomás Ruiz, escribiendo carillas tras carillas y reemplazando la letra que faltaba con lapicero. No había de otra. Solo había que adaptarse y seguir el camino trazado. Ya vendrían tiempos de bonanza.
III
Unos años después de viajar por todos lados con mis poemas en una mochila −todavía no existían las prácticas memorias USB−, aterricé en Surquillo-Lima en la casa de la chilena Ruth, representante editorial y vendedora de libros, que me ofreció asilo y una máquina de escribir aceitada, en buen estado y con su tapa y cobertor, que, por cuestiones del destino, compartiría, esta vez, con mi viejo amigo, el poeta Josemári Recalde. Fueron buenas épocas, por varios motivos, pero principalmente porque sabía perfectamente cómo funcionaban las “alternancias” y podía optar por los turnos diurnos y vespertinos sin molestar a nadie. Josemári era un ser totalmente nocturno, así que entre los dos cogíamos esa maquinita prostibularia que no descansaba ni de día ni de noche, y le dábamos duro a las teclas (“como Pound y Yeats”, diría Josemári riéndose a carcajadas). Y puedo dar fe de que ahí, en el “suollorqui” nocturno, entre luna y luna, se escribieron muchos de los poemas que conformarían su único y primer poemario, titulado antagónicamente: El libro del sol.
Después de tantos años de escribir a máquina y en analógico, me atrevería a decir que no existe mayor placer que mecanografiar directamente sobre el papel: la ceremonia y el rictus que se hacía cuando se cometía un error, y el uso del borradex o el borrador (ese artículo escatológico de goma, mitad rojo y mitad azul, a lo Stendhal), para seguir insistiendo en el papel. Incluso hoy, que digito sobre una notebook, puedo decir que la nostalgia por la máquina de escribir me acompaña. Nada es igual. Y, no sé, exactamente, si todo tiempo pasado fue mejor, pero siempre tengo la sensación de que se podía pulsar la máquina de escribir al ritmo musical del corazón, como si fuera otro corazón.
Tal vez, quizás por eso, una de las primeras máquinas de escribir se llamó “El címbalo escribiente” −de Giuseppe Ravizza, patentado en 1856−. Y alguna vez los teclados se hicieron como los de un pianoforte en colores blanco y negro. Pero, como dice la canción, “Todo tiene su final”, y la última máquina de escribir, destinada a un museo, fue fabricada por la empresa Brothers en noviembre de 2012, y se extinguió para siempre, al lado del estilógrafo rupestre de Sartre y de la pluma de ganso de Voltaire. (¿Dónde iría a parar la haceletras Olympia de Paul Auster?). Aquí valdría la “cita citable” de Orson Welles: “Lo peor es cuando has terminado un capítulo y la máquina de escribir no aplaude”.
Por cierto, Tomás Ruiz falleció unos años después de retornar a su tierra natal, Piura; dejó a dos hijos, a una bella esposa y toda una gran carrera de editor. Josemári Recalde decidió adelantar su viaje al Sol y prendió fuego a sus mejores textos, que pude leer un día antes de su suicidio, en su casa de Jesús María. El bendito texto que logré terminar con esa máquina desdentada que compré en Tacora, La confección del mal, se perdió para siempre en una de mis tantas mudanzas. Y mi madre sigue diciendo que me aleje de mis amigos los artistas, a quienes sigue llamando peyorativamente “locos y enfermos”. Lo poco que conservo de toda esta experiencia con y por la máquina de escribir son algunas hojas de práctica de aquella robusta y refunfuñante profesora que gritaba con las luces apagadas y que nos regañaba por no usar todos los dedos de la mano. Y las guardo por dos motivos: porque siempre serán parte de la experiencia necesaria y porque, en la parte trasera de las hojas, escribí decenas de poemas y trazos de un viejo diario (como este artículo) que espero, algún día, publicar en formato libro con los tipos de la Olivetti Lettera 32.
2 2 0 3






















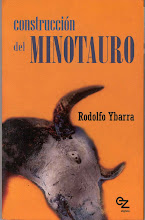




















No hay comentarios:
Publicar un comentario