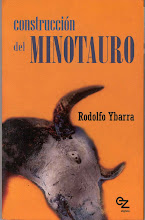El jueves por la noche me sucedió algo surrealista. Algo que me devolvió, aunque sea por unos minutos, la fe en nuestro pueblo.
Después de guardar el Volksvy 60 en la cochera, salí con mi mochila al hombro y en la esquina del Mercado recibí la llamada de mi amigo
Juan Carlos Pasache Portilla. Pasache, asqueado de los miasmas irrespirables que difundían los canales de televisión, por la supuesta autoeliminación de Alan García Pérez, había salido a dar un par de vueltas con la Murray. La toxicidad de los medios peruanos, el descaro de los ruines periodistas sobornados por el sistema, la vulgaridad y estupidez rampante de los reporteritos y los protervos políticos de todos los pelajes, convirtiendo en héroe al más grande criminal que puedan haber parido tierras peruanas, resultaban insoportables para un hombre sano y fuerte como Juan Carlos. Nos encontramos en la puerta de la farmacia del barrio en menos de cinco minutos. Juan Carlos, recio tornero senatino de 56 años, se apareció en la Murray ochentera de cromoly aligerada con componentes de aluminio para mitigar el dolor de las rodillas. Para un hombre culto que trabaja con las manos y se enorgullece de su extracción de clase, escuchar todas las flores que los periodistas echaban a Alan, era una burla al buen entendimiento, un escupitajo al sentido común, una mentada de madre a todas las víctimas de este asesino. Por eso Pasache descreía del suicidio del hombre que más desgració el país y que parió a Fujimori en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Todo esto y más conversamos en menos de un cuarto de hora, pero cansado de la ardua jornada, decidí partir y cuando estaba por despedirme de tan caro amigo, un estremecedor alharido nos sacó de nuestras elucubraciones:
- ¡Jaaaaaaayyyyyy, siñoooor!
- ¡Rata, rata! ¡rataaaaa!
Al instante volteamos a mirar a la alharacosa y nos dimos con la tía Narcisa, una paisana cincuentona, probablemente huancaína o huancavelicana, una de las tantas mujeres del pueblo de Santa Anita que se recursea por las noches vendiendo alitas, fritangas, salchipapas o papa rellena para todos los que regresamos de trabajar hambrientos y cansados.
La rata, gigantesca, panzona, ofensivamente retadora, corrió hacia la pequeña farmacia del barrio. Intentó trepar por las vitrinas, rascando el vidrio con sus garras fieras, pero la lisura del cristal impidió su cometido. Luego intentó subir por el mostrador de melamine, más el hermetismo de las instalaciones de la farmacia, impidieron su desesperado propósito. Oscar, el amable chivito dueño del establecimiento, gritaba enloquecido, ayuda por favor, ¡auxilio! ¡socorro! ¡una rata! Una raaaaataaaa!
En ese momento apareció otra tía, frutera del mercado, más atolondrada que la anterior y al grito de ¡mata rrata, carajo!, nos lanzó un arma arrojadiza.
- ¡Mata rrata, siñoooor! ¿No ves acaso?
No me quedó otra que coger la flor, pero una tercera mujer se abalanzaba sobre Juan Carlos con un escobillón mocho, mientras que a grito pelado azuzaba:
- ¡Alan is, siñorr! Mata Alan! ¡Alan si iscapa!
Pero un concierto de voces se confundía y pugnaban por tener la razón.
- ¡Alan ya se suicidó, vicina!
- Tas criyendo, oy, zonzonazo!
- ¡Qué se va matar isi maricón!
- ¡Mata rata, caraju!
- ¡Si iscapa! Si iscapa!
Pasache tieso miraba a las doñas sin saber qué hacer. Con sus inmensos ojos bovinos me interrogó, ¿qué hago, Rafo, qué hago? Carajo, zambo, ¡dale!, le dije sin hablar, pero ya teníamos una multitud de mujeres y chiquillos encima, amén de dos o tres tíos revoltosos que clamaban por la eliminación de Alan.
Ya no tenía escapatoria. Recordé a Hernán, mi abuelo materno, un corpulento ancashino matarife y experto cazador de caballos salvajes en las serranías agrestes entre Ancash y La Libertad, recordé mis tiempos de cazador de piqueros patas azules en la Isla Lobos de Tierra con el gallego-vasco Alberto Velando y las zambullidas a las 6 de la mañana en las frías aguas de las Islas Chincha, San Gayán, Marcona y Punta Coles para recoger caca de lobos marinos y sin más pensarlo tomé la escoba que me había arrojado la paisana de las fritangas y asesté dos golpes a Alan, pero con poca suerte. La miopía, la oscuridad de la noche, la velocidad de Alan intentando escapar, me impedían acertar con los palazos.
- ¡Oy, siñorr! Si ti iscapa Alan! Nu dejes qui si iscape, caraju!
- ¡Mata Alan, oy!
- ¡Mata Alan!
El siguiente golpe fue directo al espinazo. Alan se quebró y quiso trepar a una mototaxi estacionada, mientras el vil mototaxista decía, déjalo, papi, ¡ya está muriéndose, papi! Mientras Pasache se enfrentaba al mototaxista reguetonero, el coro crecía cada vez más:
- ¡Mata rrata, carajo! ¡Que no escape!
De repente una vocecilla chacalonera dijo:
- ¡Sal de ahí, papi!
No se de dónde se materializó un tipo cincuentón con patas de alicate y espalda de llenatecho. Con short de reguetonero y sandalias, intentó darle un pisotón a Alan, pero éste, mal herido, zigzagueaba e intentaba meterse a cualquier hueco de las malogradas pistas y veredas de la zona. Al siguiente pisotón de Patas de Alicate, Alan se encabritó y la gente chilló y corrió despavorida.
- Ahora vas a ver, ¡concha tu madre! –exclamó Patas de Alicate mientras lanzaba por los aires sus sandalias rotosas.
- ¡Is Alan, siñooorr! El diablo is!
- ¡Mata Alan, papay! Mátalu!
En pocos minutos aquella esquina se había convertido en un loquerío. La gente transeúnte pensaba que se trataba de un ratero o una pelea entre mototaxistas venezolanos y peruanos, o algún arrastraviejas al que habían capturado para darle su merecido, pero lo que desconcertaba aún más a la gente era escuchar mentar el nombre de Alan. En instantes vertiginosos ví en mi mente como en un holograma al Rey Mono postrado en el suelo, torturado por el Monje Tang y el Cerdo de las Ocho Abstinencias. Le acusan de haber matado a varazos y sin compasión alguna al multiforme Demonio de Hueso Blanco, quien travestido en una dulce doncella, había pretendido engañarlo nuevamente. Las palabras del Rey Mono contra el Monje Tang, diciéndole que con los demonios nunca hay que tener piedad, que hay que exterminarlos de la faz de la tierra, resonaron en mi cabeza y no esperé más:
- ¡Toma, mierda! –un certero palazo en la cabeza dejó a Alan patitieso, aunque todavía se movía y convulsionaba.
En medio del estertor de la rata, la gente gritaba:
- Mata, Alan, siñorr! ¡Mátalu! Mátalu!
- ¡Papi, sal! Sal de ahí! –gritó Patas de Alicate, mirándome. Su pierna chueca se alzó a la altura de mi cintura y con la pata pelada restregó la cabeza de Alan contra el pavimento hasta que la sangre saltó como un chisguete.
- ¡Bravo! -gritaba la gente enfervorizada, ¡mátalu! ¡mátalu! Gritaban alborozados en medio de los aplausos, mientras que en los noticieros Alan era canonizado por todos los canales de la televisión peruana.