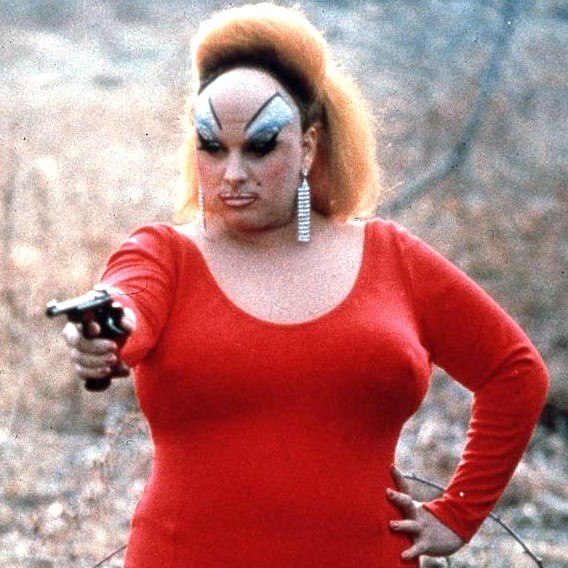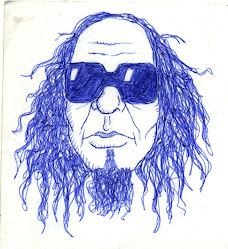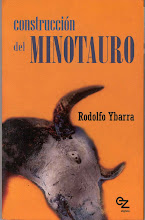La
publicación literaria más sonada del 2013 en el Perú fue la novela de Jeremías
Gamboa, Contarlo todo. El libro fue
lanzado al mercado mediante un gran despliegue publicitario en el que tomó
parte Mario Vargas Llosa quien, allá y acullá, decía a cuantos lo escuchaban que
la susodicha novela “es enormemente ambiciosa, muy bien escrita, muy bien
construida”[1]. Los
editores, por su parte, pusieron en el cintillo promocional del libro que “es una
primera novela que sacude el panorama narrativo en lengua española”:
espaldarazo contundente, calificativo laudatorio en extremo. ¿Se puede pedir más?
Aprovecho la
invitación de este ya clásico Café Literario del CECUPE para compartir con
ustedes mi opinión sobre Contarlo todo.
Debo antes precisar dos cosas. La
primera: no he leído la novela. La segunda: a Jeremías Gamboa no lo conozco ni
en pelea de perros. Sobre lo primero alguno de los aquí presentes me dirá “Señor
Jorge, ¿cómo puede usted comentar un libro que no ha leído?” Paso por alto eso
de “señor” Jorge…o bien emplea “señor” seguido de mi apellido o bien me llama
simplemente “Jorge”, nada de “Señor Jorge”, porfa; entonces, ¿cómo puedo
comentar un libro que no he leído? Facil: gracias a la del profesor Pierre
Bayard, Comment parler des livres que
l’on n’a pas lus. En cuanto a lo segundo el hecho de no conocer a Jeremías
Gamboa me exonera de cualquier animosidad pero, cierto, también de cualquier
afecto, y me quiero objetivo.
Ahora sí,
digámoslo todo. Como se sabe, ya meses antes de la puesta en venta del libro, la
prensa hablaba de él con un coordinado dejo ditirámbico, por el hecho poco usual
de que iba a ser publicado por una de las editoriales de más poder en Europa,
Mondadori, siendo Jeremías Gamboa casi desconocido fuera del Perú; aunque tiene
en su haber un libro de cuentos, Punto de
fuga, el nombre de Jeremías Gamboa es asociado en Lima sobre todo a su
trabajo de periodista. Además de esto, la prensa enfatizaba que el manuscrito de
Contarlo todo había antes llegado nada
menos que a la legendaria agencia literaria de Carmen Balcells, recomendado por
el mismísimo Vargas Llosa. Finalmente, la prensa resaltó la salida del libro
pues Contarlo todo no pudo tener
mejor lugar de presentación: la última Feria del Libro de Guadalajara. El libro
fue pues lanzado como un producto eminentemente comercial con los mejores
recursos del marketing. “Ahí está el detalle”, como diría Cantinflas.
En efecto, es
ese detalle que en el Perú de las capillas literarias desató una polémica cuyo
primer momento giró en torno a si un libro, una obra literaria, puede ser
legítimamente promocionada como un producto comercial cualquiera. Unos van a
decir que sí, otros van a decir que no. Personalmente pienso que sí y que no:
un libro llega a los lectores mediante el circuito comercial —las librerías—, y
hay un precio que el lector tiene que pagar para poseerlo, por eso pienso que
sí; pero una novela es una creación artística, sus eventuales cualidades no
pueden, no deben promoverse de la misma manera que otros productos puestos en
venta, por eso pienso que no. En este caso, de lo que se ha tratado es de
presentar Contarlo todo no como una
obra literaria sino como un producto revestido por el éxito, apadrinado por un
Premio Nobel y garantizado por una prestigiosa agencia literaria, así que comprar
este libro es comprar éxito: el éxito de su autor, quien nacido en un medio social
humilde triunfa más tarde como periodista y luego como escritor. Contarlo todo es un producto, sí, pero
literario aunque en su promoción no ha habido prácticamente ningún comentario
literario, como lo observa Marlon Aquino Ramírez[2]
en su artículo sobre un reportaje de la televisión peruana que trata del libro
de Jeremías Gamboa. Es este, a mi parecer, el primer el momento perturbador del
lanzamiento de Contarlo todo.
El segundo
aspecto que entró en polémica fue el tema de la novela. Se trata, como informan
las páginas web que se han ocupado de Contarlo
todo, de una “novela de aprendizaje”, esto es, la historia de un personaje
por lo general joven, y cómo va dejando el estatuto de inocencia y/o
dependencia en el que estaba al inicio de la historia hasta llegar a la culminación
de un recorrido vital. Es el caso de la novela de Jeremías Gamboa, que es
también un roman à clé pues los personajes
e instituciones son identificables en el medio local. Repito, este ha sido
otro punto fuerte de la polémica…Gabriel
Lisboa, el personaje central de Contarlo
todo, lo logra todo: a despecho de su inicial estatuto social humilde logra
estudiar en una exclusiva universidad de Lima, llega a trabajar en un
importante medio de prensa de la capital, es reconocido como periodista, se
consigue una novia pituca y triunfa
como escritor: Happy end
incontestable.
El argumento
de Contarlo todo ha sido bien acogido
por muchos lectores: aquellos que consideran que esta novela contiene un
significado positivo, un ejemplo de la lucha contra las adversidades, y hasta
plantean una pregunta: ¿por qué escribir siempre historias tristes, que terminan
mal, sobre personajes derrotados? Contarlo
todo presenta un happy end…¿cuál
es el problema con los finales felices? Ninguno, obviamente. “Entonces, señor
Jorge, es una bonita historia, un chico pobre que triunfa”. Otra vez “señor”
Jorge…Ese no es el problema. Lo que ocurre es que el triunfo del personaje
central es representado sin una relación de crítica con la realidad social
excluyente ni con el racismo del cual Gabriel Lisboa ha sido víctima: él en
realidad lucha por ser aceptado por el sistema de exclusión, ni siquiera lo
cuestiona: la discriminación social y racial del Perú es presentada como un
decorado, como el pretexto del autor para que su personaje triunfe, lo que hace de Contarlo todo una suerte de novela de
superación personal, como agudamente apunta el mexicano Guillermo Espinosa
Estrada[3]
al observar los desafíos que el personaje va encontrando y superando, ignorando
todo conflicto social o político a despecho de su referente realista.
Pero ¿es una
buena o mala novela? ¿qué es una buena novela? ¿una historia apasionante aunque
esté mal escrita? ¿una historia aburrida pero bien escrita? ¿una historia que
“engancha” al lector? En todo caso, Rodolfo Ybarra enumera una larga lista de
flagrantes errores formales de escritura[4],
y coincide con Jorge Frisancho quien habla “del tremendo descuido con al que
algunos pasajes están escritos”[5],
ambos comentarios situados en las antípodas de los elogios vertidos por
Fernando Ampuero, Guillermo Niño de Guzmán y Alonso Cueto, quienes coinciden en
sus alabanzas con las de su maître à
penser, Mario Vargas Llosa quien
habla de un escritor “perfectamente dueño de sus medios expresivos”...
Contarlo todo es en todo caso un éxito de
ventas, y en estos tiempos vender mucho significa, en el Perú de hoy, ser
bueno. “Amigo Luque” me dirá tal vez otro asistente al Café Literario, “¿no le
habría gustado que Vargas Llosa lo apadrinara por su novela La rebelión los mutantes y que ésta
hubiera sido editada por Mondadori?…”Amigo”, no más, Luque es mi apellido
materno. Respondo: yo ya pasé la edad de tener padrinos; si Vargas Llosa
hubiera escrito un artículo favorable sobre La
rebelión de los mutantes desde luego no me habría molestado pero,
francamente, hoy me interesa más la opinión de escritores jóvenes, si hablamos
de escritores. Ahora, cuidadito con los padrinos literarios: uno puede
enfadarse con su padre, puede incluso “matarlo”
como dice el sicoanálisis pero a nadie se le ocurriría matar a su padrino…¿qué va
a decir Jeremías Gamboa si no está de acuerdo con alguna opinión de Vargas
Llosa o si no le gusta por ejemplo su última novela, El héroe discreto? Va a estar “en un compromiso”, como se dice. Por
otro lado, por supuesto que me habría gustado que mi novela La rebelión de los mutantes hubiera sido publicada por Mondadori:
todo escritor desea que su obra sea editada por una editorial con capacidad de
difusión. Pero no habría aceptado recetas ni acomodado la línea argumental de La rebelión de los mutantes a la imagen
que la editorial preconiza. Hay algunos escritores peruanos editados en España,
y no hablo ahora de Jeremías Gamboa, cuyos personajes peruanos no viajan en
carro sino en coche, no visten saco sino chaqueta, y tienen una escritura
neutra que passe partout.[6]
“Pero señor
Jorge, usted qué piensa, Contarlo todo
es buena o es mala?”. Y dale con lo de “señor” Jorge…Sospecho que debe ser una
novela con méritos, como la agilidad de la narración y su capacidad de capturar
al lector, aunque también con numerosos defectos formales y una excesiva
superficialidad que hacen de Contarlo
todo una novela banal, a lo mejor decorosa…evoquemos aquella boutade que Cervantes pone en boca del
bachiller Sansón Carrasco: “No hay libro malo que no tenga algo bueno”. Lo cierto
es que el inmenso despliegue
publicitario que esta novela ha recibido le ha hecho mucho daño en lo que a
literatura se refiere; digo bien literatura pues, en lo que a ganancias contantes
y sonantes se refiere, Contarlo todo
se ha vendido como pan caliente. En cuanto
a Jeremías Gamboa, saludo el estoicismo con el que ha soportado este circo
mediático sin haber caído en alegres
triunfalismos y, aunque ya haya contado todo, de contar más cosas en una
próxima novela, que se preserve de estos fuegos artificiosos de la publicidad,
si quiere y si puede. “Gracias por responderme, señor Jorge”. ¡Y ya deje de
llamarme “señor” Jorge! ”Como usted diga, señor Jorge”.
Montauban,
enero 2014
[1] « Qué nuevo autor peruano ha sorprendido
a Vargas Llosa » ; El Comercio,
02.12.2013
[2] Marlon Aquino Ramírez, “Venderlo todo, a propósito
del boom Jeremías Gamboa”, Leer Por
Gusto.com
[3] Guillermo Espinosa Estrada, « Una novela
de superación personal », Confabulario.eluniversal. com.mx
[4] Rodolfo Ybarra, « Contarlo todo o morir
en el intento”, Limagris.com
[5] Jorge Frisancho, « Oportunidades
perdidas », Lamula.com
[6] Recomiendo el artículo « La novela como
mercancia », de Rafael Lemus, en
Letraslibres.com