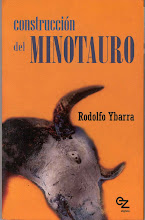Hace varios años, vi rápidamente al singular narrador peruano Eleodoro Vargas Vicuña en la feria del libro de Miraflores. Nos hallamos, casualmente, en la presentación de una novela del amigo y escritor Miguel Gutiérrez (en esa época aún no era su amigo, la verdad sea dicha: eso ocurriría varios años después). En medio de su presentación, Miguel mencionó que tenia ciertos problemas de conciencia cuando, en los duros años de la guerra interna (80-90) en el país, él dedicaba su tiempo y mejores energías a sacar adelante sus proyectos novelescos, que aguardaban desde hacia tiempo a qe él les dedicase trabajo. Pensaba, en su fuero interno, qe la literatura no cambiaba el mundo como era su deseo desde los tempranos años 60. Desde el público, al final, le pregunté al respecto, y le dije –creo- si no fuera mejor dejar de escribir y dedicarse a tales (pre)ocupaciones políticas. En su réplica me dijo qe podría ser así, pero mientras tanto qè hacíamos con el imperativo creador. Al final de la mesa, me topé con Eleodoro, y me dijo qe le había gustado mi pregunta, acerca del sentido de para qè escribir. Tuvo una sonrisa amable y sencilla conmigo. De él recuerdo eso, fue la única vez qe cruzamos palabras. Recuerdo también, por supuesto, su fina narrativa teñida de poesía y reunida en su gran libro de cuentos: Ñahuín, que cualquier peruano sensible con nuestra historia y su gente debiera leer. Lo sgte es un tardío homenaje a este poeta que volcó su gran talento en la narrativa breve de temática rural, e inspirado en las modernas corrientes de la narrativa contemporánea. (cesar A.)
CONFESIONES EN ALTA VOZ
Lima, primavera 1997
Poco antes de fallecer,
el 11 de abril, el escritor peruano Eleodoro Vargas Vicuña (1924-1997) se
confesó con su amiga Esperanza Ruiz el 4 de febrero de 1997; ella se limitó
apenas a encender la grabadora, hacerle un par de preguntas y dejar que la coz
de Eleodoro transcurra diáfana y cristalina. Es la voz de un hombre que está
próximo al fin, un hombre que ha vivido y deja para sus amigos sus recuerdos y
sus afectos. La salud está deteriorada y las energías escasean. Ésta es, pues,
una confesión en alta voz. Acá la palabra sentida del artista.
POR: Eleodoro
Vargas Vicuña
La familia
Hay un alto porcentaje de mi vida que pertenece a la vida de
la comunidad. A través de los ojos, oídos y voz de mi abuela aprendí muchas
cosas. Ella personifica os ojos, los oídos y la voz de todo un pueblo. Otra
parte importante de mi existencia es el hecho de haber aprendido a leer cuando
niño, asunto que con los años se convirtió en una carga por la importancia que
tuvo para mi acercamiento a la literatura. Por entonces, yo no me percataba que
lo que leía era literatura, para mí todo los que pasaba por mis ojos se
constituía en lectura normal y corriente. A los seis años de edad, por ejemplo,
escuché recitar a mi hermano Víctor Vargas Vicuña, un hermoso poema de José
Santos Chocano cuyos versos a los lejos
vienen a mi memoria: “Indio que asomas a la puerta de esa tu rústica mansión…”.
Todas estas cosas a mí me conmovían profundamente.
Hay algo paradójico en mi existencia que no sé por qué razón
siempre la asocio a un árbol, con la diferencia de que yo me he movido y un
árbol no se mueve. Tengo la impresión de que todo lo que me ha sucedido, ha
pasado por encima de mí, junto a mí, como los vientos, como los aires, como el
aliento de la gente. Siempre me he sentido un hombre fantasmado, como un hombre
que no tenía existencia. Lo que realmente sustenta esta condición fantasmal, o
de fantasía de la vida que he vivido, es que nunca he tenido una ambición
definida, nunca he tenido la potencia ni la fuerza necesarias para imponerme
una conducta y llevarla hasta las últimas consecuencias. Por ejemplo, a mí me
gustaba la guitarra y por eso me matriculaba en cursos, pero apenas me
percataba que los profesores no tenían ninguna atención para mí o no tenían el
método necesario para enseñar, de inmediato me retiraba de las clases. Me
matriculaba en infinidad de cursos, me matriculaba por ejemplo en cursillos de
idiomas, en inglés; mi madre siempre estaba presta en apoyar mis inquietudes y
ella luego me preguntaba pero yo nunca le i cuenta de lo que hacía. Luego
ingresé a la Universidad, porque es costumbre ingresar a la Universidad, pero
entré sin ningún proyecto definido. Puede haber estudiado entonces Medicina o
Psicología o Ingeniería o sabe Dios qué. Pero como ahí estaba la Facultad de
Educación, por alguna razón que yo desconozco ingresé a San Marcos para
estudiar Educación; o tal vez porque cuando fui a matricularme para prepararme
a la Universidad seguramente el que decidió allí que estudiara Educación fue,
posiblemente, el director de esa Academia, el profesor Mayaute.
La Universidad
Estudié en la Universidad pero a ciencia cierta yo no tenía
muy en claro lo que iba hacer como profesor. Nunca, jamás, durante ese tiempo
se me ocurrió leer un libro sobre mi especialidad o desarrollar, investigar y
escribir un tema sobre pedagogía. Eso es lo que se llama hacer una carrera y yo
no la hice. Lo que sí sé a la perfección es que me pasé exactamente cuatro años
de mi vida en San Marcos leyendo. Cuatro años exactos leyendo en la Biblioteca
Nacional, en la Biblioteca de San Marcos y en la Biblioteca del Congreso. En
esta última, los libros que ponían a disposición del público lector eran los de
reciente edición; era algo increíble para mí. Todo lo máximo de la literatura
internacional inmediatamente llegaba a la Biblioteca del Congreso, ahí leí por
ejemplo a muchos escritores norteamericanos. Luego me fui a la Universidad de
Arequipa, donde me pasé la vida leyendo entre la Biblioteca del Ateneo que
pertenece al municipio y la Biblioteca de la Universidad. Ahí sí comencé ir a
clases y dar examen. Te confieso que jamás estudié una letra para dar un
examen; nunca tuve ni un libro ni un cuaderno ni una copia de apuntes de los
cursos. Yo iba, daba el examen, aprobaba y pasaba de año.
Lo que yo te estoy tratando de decir ahora es que mi vida
había sido, en resumen, la vida de un poeta; y yo no lo sabía hasta el momento
de hacer esta suerte de balance que te cuento. El Dios que regía esa vida de
poeta, a través del cristianismo o a través del budismo o hinduismo que yo
desde temprano leí, o a través de los textos de Rabindranat Tagore, Gitanjali, El anillo satunjala, es decir toda la literatura oriental que leía
por entonces, hicieron de mí una persona que vivía entre todos esos personajes.
Yo no soñaba porque apenas leía todo se me olvidaba, tampoco comentaba con
nadie mis lecturas. Cuando fui a Arequipa los alumnos de la Universidad me
eligieron su representante estudiantil, durante los cuatro años que pasé ahí. De
repente me vine a Lima, hacia 1947, y comencé a escribir los primeros cuentos
de Nahuín. Desde el 27 de junio de
1947 empecé a escribir esos cuentos, el primero de ellos se llamó “El
traslado”. Los escribí y lo dejé, siempre he escrito y he dejado las cosas así,
un poco sueltas. Hasta que hubo un concurso de cuentos, allá en Arequipa, y yo
presenté “El traslado”. Otro participante obtuvo el primer premio con un relato
llamado “El viaje”. Te cuento todo esto como un recuerdo precioso de aquellos
años. Yo estaba entre los que seguían la literatura de José María Arguedas y de
Ciro Alegría y no entre aquellos que seguían lo que podríamos llamar la
literatura académica en cuanto utilizan correctamente las palabras. Algunas
palabras que se hablan así, de manera particular, en la sierra, yo las puse en
mi cuento tal cual se pronuncian, como un signo de identidad de esa cultura en
donde yo había vivido. Todo esto fue estupendo para mí. Yo siempre releo a
Rulfo y en sus cuentos he encontrado la confirmación de que lo que hice estaba
bien. Mi relato-que perdió el concurso- fue descalificado porque en lugar de
poner “acomedieron” puse “se acomidieron”. Un catedrático me dijo que si yo
estaba estudiando literatura y gramática, y más tarde iba a ser profesor, no
debía escribir así. Hace unos días estaba releyendo a Rulfo y detecté que él
pone en uno de sus cuentos exactamente igual a lo que yo puse: “se
acomidieron”. La gran lección de Rulfo radica en el hecho de haber escrito las
palabras tal como suenan al oído y tal como debe sonar un cuento de esa
naturaleza en señal de identidad cultural.
Indirectamente, a mí la literatura me ha estado enseñando.
Luego de esa experiencia jamás volví a escribir de la manera como se habla
comúnmente, porté por escribir respetando las normas de la gramática. Eso fue
un salto entre la prosa de Arguedas, que escribe y siente en quechua, y luego
traduce al español, y a prosa de Ciro Alegría que es neutra y académica, vale
decir, escribía de manera correcta pero cuando le da voz propia a sus personajes
éstos hablan como suele expresarse la gente del campo. En ese contexto, diría
que mi escritura sufrió una evolución en el lenguaje. Diría, asimismo, que mi
producción literaria contribuye, creo yo, más que en el campo temático o en el
nivel técnico, en el retrato de un modo de vida, en la construcción de una
atmósfera.
Lima
Cuando regresé de Arequipa a Lima y me instalé acá, nunca
pensé irme a ninguna parte. En ese transcurrir escribí la mayoría de mis
cuentos. Comencé a trabajar por aquí y por allá pero sin ningún sentido de
hacer, como se dice, una carrera. Y me quedé así, con toda tranquilidad pero
siempre afectivo con las nuevas amistades que iba ganando. En Lima se vivía una
vida paradisiaca, me refiero a los años cincuenta y sesenta; había una
elegancia sin igual, la gente se comportaba con una conducta muy noble, muy
amable; las calles eran un escaparate de exhibición de cómo la gente se vestía,
de cómo caminaba, de cómo saludaba; hasta cuando se comportaban mal lo hacían
elegantemente. Yo no sé por qué te estoy hablando de esta manera cuando en
realidad quisiera decirte otras cosas, probablemente más interesantes. Te
repito, mi querida Esperanza, que yo nunca tuve un proyecto de vida para llegar
a hacer algo o alguien.
Durante mucho tiempo pensé que había escrito muy pocos poemas
en mi vida y que sólo se habían salvado apenas unos doce o quince; sin embargo,
durante buen tiempo solía escribir algunos versos aislados, en un cuaderno que
tenía siempre a la mano. Un buen día se presentó por casa mi amigo Mendizábal y
le mostré el cuaderno, entusiasmado se lo llevó y quién te dice que con una
inmensa paciencia los pone en orden y los transcribe a máquina. No contento con
eso, los presenta a un concurso y gana el premio. Todo esto sin que yo sepa nada,
hasta que no le quedó otra que informarme que yo había sido merecedor de un
premio de poesía, casualmente por esos textos. El destino de ese libro era
perderse para siempre, pero los libros como las personas a veces toman otro
camino. Algunos textos de ese conjunto habían aparecido en el Dominical de El Comercio gracias a la
generosidad de nuestro amigo Hugo bravo. Esos poemas los escribí, en el fondo,
durante toda la vida desde cuando estaba en Arequipa. Hay uno de esos textos,
caso como un soneto, que se publicó en la revista Trilce que diría el poeta Gibson, que fue una de las personas más
estupendas que yo haya conocido en Lima. Pero, volvamos a la travesura de
Mendizábal quien junta mis poemas, los ordena y hace un libro. Luego de toda
esta peripecia he revisado los textos, restituyéndole algunas palabras que
taché en la versión original o limpiándolos para bien. Pero al margen del
libro, yo sé conscientemente que todo eso que está escrito allí ha sido mi
vida. Yo me levantaba a las tres de la mañana y corregía. Cuando estaba en el
Cusco, hace muchos años, escribí un poema exactamente igual al último que
escribí, son como poemas gemelos. Uno es a una cosa y otro es a una persona.
Incluso, Francisco Carrillo ha prometido publicar algunos poemas míos en su
prestigiosa revista Haraui.
La vida
Tú sabes que yo desde los quince años de edad leía mucho,
sobre todo cosas relacionadas con la psicología, el hipnotismo, la sugestión y
la autosugestión; y más o menos a los diecisiete años a una prima mía, de manera
especial, la hipnotizaba. Después en Arequipa hacía todo tipo de trabajos, a
una señora por ejemplo que yo atendí dio a luz sin dolor. Aunque no me creas,
yo atendí el parto, tuve que cortar el cordón umbilical, le quite la plascenta
y le entregué a su niña. Tenía una cantidad de habilidades que las hacía, así,
al aire, así de por sí. Sin duda, que yo aprendí todas estas cosas a través de
mis lecturas. En la Biblioteca de Arequipa había leído un libro reciente, por
entonces, de cómo se debía cortar el cordón umbilical y todas aquellas técnicas
modernas relacionadas al parto.
Como ves, toda mi vida ha sido más bien la búsqueda de otra
persona con quien comunicarme, con quien conversar. Casi siempre conversaba de
poesía, aunque las otras personas entendieran por poesía algo totalmente
distinto a lo que yo percibía como tal. Pero lo máximo que me pudo haber pasado
es haber conocido a los escritores de toda nuestra generación, a quienes yo
quiero mucho y admiro. Siempre ha sido en mí natural quererlos, con una gran
ternura.
A estas alturas de mi vida recién me percato que yo no
llegué, de ninguna manera, a configurar una personalidad profesional, una
personalidad literaria en el sentido de que me sintiera responsable de esas
“obras”, por decirlo así un poco entre comillas, un poco irónicamente. Cuando
vi, por ejemplo, la edición de mis cuentos completos editados por Milla Batres
me gustó porque sentía que todo aquello era parte de mi trabajo; sin embargo,
me pareció exagerado en esa edición el hecho de colocarle tantas fotos. Eso me
molestó mucho. A pesar de aquello, yo le
guardo una inmensa gratitud a Milla Batres por haber elegido mi obra y editarla
con un cariño estupendo y tan formidable.
Ahora –me parece que lo voy a repetir por segunda vez- creo
que yo he sido un poeta. Sobre todo, en
el sentido de cómo vive un poeta, cómo ha vivido un poeta y cómo debe
vivir un poeta. Al respecto, no hace mucho encontré un documento de una charla
que di en la Universidad Federico Villarreal, en una de esas hojas había anotado
lo siguiente: “nosotros hemos elegido la pobreza”, esto me conmovió mucho. Por
ejemplo, el filósofo Kant que fue un hombre muy pobre, sus amigos tuvieron que conseguirle un terno para ponérselo, eso
a mí conmovía demasiado, como si yo fuera Kant. Cada persona que vivía de esa
manera me parecía que era mi antecesora y que yo estaba en el camino de ellos.
Pero, la ironía consiste en esto: el hecho de ser pobre a mí me calificaba como
poeta, cuando lo que debía calificarme como poeta debía haber sido la escritura
de la poesía, la búsqueda de la poesía a través de diversos caminos o vías o
creencias. Pero lo cierto es que ahora estoy leyendo mis textos y tú no te
imaginas la gracia que tienen algunos de ellos. El 70 por ciento puede ser que
los queme, pero si se pierde el treinta por ciento restante sería de una gran
pena porque hay una atención muy especial sobre los datos de la vida, de una
vida que se confiesa. En el fondo, se trata de una confesión muy bella. A
veces, hablo de algunos personajes, algunas anécdotas que he escuchado. Pero en
general, esos textos tienen el propósito de expresar algo que he visto; pero
por otro lado, tienen también el propósito legítimo de expresar algo con
corrección y acercarme a esa corrección.
Gratitudes
Te confieso, mi querida Esperanza, que ahora estoy algo caído
de energía, me parece que la voz está saliendo muy débil. Sin embargo, quiero
señalar – para terminar– la gratitud que tengo para con Andrés Mendizábal a
quien conocí cuando él era muy jovencito, por entonces era estudiante del
colegio Melitón Carbajal, y en cuanto me conoció me hizo una entrevista, lo
cual demostraba su interés por las letras. Con el tiempo, Andrés Mendizábal se
ha convertido hasta ahora en una especie de hermano menor con quien he
conversado, he viajado, he caminado; él ha madurado bastante y tiene un sentido
práctico y objetivo de la vida. Mendizábal tienen la ternura, la elegancia, ese
sentido antiguo de la amistad, esa manera que todavía está en algunos lugares
del Perú, donde hay personas que te hablan con amor y se dirigen a ti con
ternura, y que te escuchan y que te oyen con atención. Otra persona a quien
guardo mucha gratitud es a Oswaldo Reynoso. A ti también, querida Esperanza, te
guardo mucho cariño. Una cosa que tú no sabes es el hecho de que te escribí una
carta desde Trujillo y no te la envié, es una carta de enamorado, aunque no
aparezca tu nombre, esa carta es para ti. Todo esto quiere decir que yo he
tenido miedo a entregarme a las otras personas. Ese miedo me ha dejado a medio camino
de todas las cosas que pude haber hecho. En uno de mis poemas de Zora, imagen de la poesía escribo: “La
eternidad está en su mirada””. Entonces, la eternidad está en un verso. “No
está la eternidad en una lágrima”, digo en otro de mis poemas. Entonces, si la
eternidad no se siente como el tiempo o el espacio sino como un sentimiento del
tiempo y del espacio. Así que cuando tú tienes un sentimiento del infinito has
tocado el infinito, cuando tú tienes un sentimiento de la divinidad has tocado
la divinidad. Allí no hay ninguna contradicción lógica. Al darme cuenta de todo
esto me siento bien. Dentro de todo este contexto, me parece que soy un hombre
feliz, porque esto me permite a mí demostrar toda mi hombría. Y la hombría no
consiste en soportar la vida ni en resignarse a la vida, sino a aceptar la
realidad. Aceptar esta realidad supone resistir al máximo. Eso que se ha
llamado una pelea, una lucha frontal frente a eso que llaman muerte, sin
desesperación, con toda tranquilidad. Yo no he elegido a una persona, a un
libro, a un autor. Yo no he elegido la vida que he llevado, a mí me ha sucedido
todo esto. Sin embargo, las cosas que estuvieron en mis manos y junto a mí han
sido legítimas. Creo que el poeta Eielson no se equivocaba cuando decía: “Yo
buscaba a un dios personal y lo encontré en Rilke”, tremenda frase que me
emocionó mucho. Sin saberlo, yo había leído la poesía de Rilke de rodillas,
como quien ora. Quiere decir que eso me pasaba a mí pero no me daba cuenta, no
sabía que me estaba pasando eso. Tengo, pues, gratitud por la vida. Gratitud a esa vida que no es de uno
solo porque cuando uno nace, nacen miles, nace una sociedad, nace una cultura.
Y uno es todo eso. Hasta cuando uno está en el vientre de la madre, uno ya va
siendo los otros. Los otros te están haciendo a ti, te están siendo ser. Desde
cuando uno sale a la luz del mundo y empieza a hablar ya está más allá de todo
el camino de la vida porque estás en un mundo donde te ha recibido la Vida,
pero la Vida no como una cosa biológica sino como una cosa cultural, como una
cosa del espíritu. Los filósofos griegos Sócrates, Platón, Aristóteles y todos
sus antecesores fueron los que a mí me dieron una visión particular de la vida.
Una cosa que me impresionó mucho fue la afirmación del filósofo quien decía que
con solo mirar la extensión del cielo supo que la divinidad era una. El hombre
es siempre uno, la humanidad siempre es una. Todo lo que acabo de decirte está
dicho, de alguna manera, en esos cuarenta o cincuenta poemas míos que andan por
ahí.
UNA ENTRAÑABLE AMISTAD
Oswaldo Reynoso
Comencé a conocerlo de
a pocos. Siempre lo veía pasar por las calles de Arequipa y la gente lo conocía
porque tenía a su cargo un programa de poesía en la radio de la Universidad San
Agustín.
El comienzo
La primera referencia concreta que tuve de él fue a través de
mi hermano Juan. Mi hermano me contó que con unos amigos había tomado el
llamado tren para la sierra –término que hasta hoy me causa gracia ya que los
arequipeños, mis paisanos, se consideran habitantes de la costa- y que en la
frontera entre Perú y Bolivia vio a Eleodoro en un restaurante con un poncho y
un chullo, en actitud sospechosamente clandestina. Juan se acercó a saludarlo y
Eleodoro le dijo que estaba de contrabandista. La sorpresa de mi hermano fue
mayúscula cuando Vargas Vicuña le dijo que quería pasar de contrabando de Perú
a Bolivia nada menos que sandías. Por lo general se pasa de contrabando objetos
pequeños y de gran valor, las sandías eran todo lo contrario. Mi hermano Juan
terminó el relato diciéndome: “Todo esto prueba que Eleodoro es un gran poeta”.
No sé en qué día y a qué hora
ni en dónde comencé a conversar con el poeta. Lo que sí recuerdo con
mucha precisión fue esa noche de junio de 1949 cuando sentados en un banco de
la Plaza de Armas me leyó su cuento “El traslado”, y recuerdo ese encuentro por
dos razones. La primera, probablemente porque el cuento estaba manuscrito en
varios papeles que marcaban los dobleces puesto que éstos siempre los cargaba
en el bolsillo. Había muchas correcciones. Desde entonces, en casi medio siglo
de actividad narrativa, nunca he dejado de trabajar con dedicación y amor mis
textos literarios, y hasta estoy por sostener que si hay que hablar de
inspiración ésta no hay que encontrarla en el primer momento de la escritura
sino en la plenitud de la corrección. En suma, esta actitud estética se la debo
a Eleodoro. Lo segundo que me impresiono de aquella lectura bajo las estrellas
de Arequipa fue el tono, digamos el dejo, que Eleodoro empleaba en este relato.
Claro que en ese entonces yo era un joven de 17 ó 18 años y no entendía en su
verdadero sentido lo que por intuición esa noche aprendí de mi amigo poeta.
Eleodoro siempre habló del sentido de la distancia en su
acepción griega, la sabia distancia que debe haber entre las personas. Era
amigo –amigo de verdad- pero siempre interponía una elegante y sabia distancia
para conservar lo más valioso de un ser humano que es lo que en verdad se es.
Era demasiado sensible, yo creo que hasta débil. En las noches de borrascas
cerveceras caminado con un grupo de amigos por las calles del centro de Lima de
pronto detenía la marcha y nos hacía descubrir la belleza de un balcón o de la
luz de la noche y decía: “hay que tener ojos de ver”. Y a veces cuando sentía
intensamente la belleza de las cosas, animado por el espíritu del vegetal,
lloraba. Era como las arañas frágiles que para defenderse de los agravios del
mundo teje su tela. Él tejía su poesía.
La agonía del poeta Eleodoro Varas Vicuña fue discreta y
elegante. No fue aparatosa y de gran desorden como suelen ser las de cáncer
terminal. Y así, discreta y elegante, fue su vida y su valiosa y original obra
literaria. Durante su prolongada y lacerante enfermedad, prefirió guardar una
sabia distancia frente a sus amigos y familiares.
El traslado
Son las ocho de la mañana del 11 de abril de 1997. Me
despierta el timbre del teléfono. Ayer, día de mi cumpleaños, lo pasé al pie
del lecho de agonía de mi compadre Eleodoro Vargas Vicuña. Durante varios
meses, he visto cómo el cáncer consumía su cuerpo, mas no su espíritu de poeta.
Hace días, tomándome la mano y haciendo un gran esfuerzo por hablar, me dijo:
“Gracias, Oswaldo, por haberme enseñado a reír. Ya sabes, me entierran en Acobamba y nada de tristeza”.
Me es difícil despertar. Estuve hasta el amanecer en el bar Superba. Cerveza y
cerveza. Levanto el fono. Es la señora Victoria que entre sollozos me informa
que acaba de fallecer su hermano Eleodoro y que se velará en el hospital
Rebagliati. Me pide, por favor, que avise a los amigos. Mis ojos lagrimean y
tomo un trago de ron a pico de botella. A las ocho y media, un amigo me pide
que lo ponga en contacto con algún familiar de Eleodoro, pues tiene el encargo
del director del Instituto Nacional de Cultura de ofrecer un salón del Museo de
la Nación para el velatorio. Cumplo con el encargo. A las diez, me informan que
la familia y dos amigos han trasladado el ataúd y la capilla ardiente del
velatorio del Hospital al Museo de la Nación.
A las once de la mañana del día siguiente parto con el
cortejo a Tarma. Se llega al atardecer. En esta ciudad hay una comitiva que
desea que los restos de Eleodoro se velen en Tarma. La familia agradece. Pero
se tiene que cumplir con el deseo del poeta. En Acobamba, los socios del Club
Libertad nos conducen a su local. Se instala la capilla ardiente. Pero es tal
la cantidad de gente que va llegando que se decide trasladar el velatorio al
local del Concejo. Ahí, se vuelve a armar la capilla ardiente en un salón
grande, oscuro y feo. Hay protestas y se busca al alcalde. Éste llega
apresurado. Pide disculpas. Y nuevamente a desarmar la capilla ardiente para
volverla a armar en el salón principal. Por fin, el ataúd reposa en una sala
con arañas de cristal y muebles de madera negra de fino acabado.
A la mañana siguiente, se traslada el féretro a la Iglesia.
Luego de los oficios, el cortejo se dirige a pie al cementerio. Después de los
homenajes y discursos, se lleva el ataúd hasta un nicho. Pero se recuerda que
Eleodoro ha pedido ser enterrado en una lomita que hay arriba del camposanto.
De tal manera, decía el poeta, que si miras a la derecha, ves Acobamba, y si
miras a la izquierda, la Floresta y hasta Tarma. Se saca el féretro del nicho y
se le carga hasta la lomita. Ahí se le entierra con dos botellas de cerveza.
Una negra y otra blanca. Es el pago de la apuesta que hace más de treinta años
hizo con su hermano Marcelo, en el bar Palermo.
De vuelta a Lima de Acobamba veo, a través de la ventana del
ómnibus, la Cantuta. De un solo trago seco la segunda botella de ron y una
noche de junio de 1949, estoy con Eleodoro sentado en un banco de la Plaza de
Armas de Arequipa. Me lee el cuento que acaba de escribir. Se llama “El
traslado”, me dice. Ha trascurrido casi medio siglo y vuelvo a escuchar su
hermosa voz esa noche de cielo claro, azul, de Arequipa: “Cambiamos de lugar,
aun después de muertos”.
Fuente: revista La casa de cartón (Oxy) 13. Lima, primavera 1997