
El sentido de la pérdida es algo que a veces no tomamos en cuenta –o no lo hacemos a la medida que corresponde– en nuestras vidas diarias. A veces es momento de hacer memoria y hurgar en los recuerdos todavía frescos; detenernos a observar cómo cae la tarde en línea vertical, cómo se ahoga el aullido de los perros en una calle solitaria, o cómo la vida se va convirtiendo en esa imagen de catarata del Niágara que nos devuelve el espejo.
En mi caso, perdí a mi única abuela, a mi padre y a un hermano antes de cumplir los siete años. Crecí con mis circunstancias, impertérrito, herido de un ala, luchando contra mis pocas probabilidades de convertirme en eso que mi familia quería que yo fuera, y lo que brotaba de mis manos casi como lava ardiente o como la sangre de algún estigma: la palabra. Y, gracias a ello, creo que sobrevivo, sostenido en las muletas de la poesía, apoyado en la silla de ruedas del verbo, empujando esta pesada carreta que es la vida misma.
En la década de 1980, uno de mis hermanos, que era predicador religioso y pacifista vegano, recibió un disparo en la espalda y mis mejores amigos fueron víctimas de la insania policial y militar y la bestialidad de los gobiernos, que, en su afán de sofocar el descontento popular, lanzaron los cañones y la metralla contra el pueblo desvalido. Luego la guerra hizo lo que sabe hacer: matar, desaparecer, descuartizar, convertir en polvo el sueño de miles o millones de inocentes. Ante esta brutalidad sin parangón en la historia peruana, muchos jóvenes optaron por el suicidio o por sus variantes: una vida de excesos y sin luz de buhardilla, soma, catarsis y locura. Seguir perdiendo se hizo una costumbre para todos y para mí también.
Recuerdo los rostros de mis mejores amigos. Recuerdo la última vez que estuve con ellos hablando de pájaros rara avis, de caracoles, cornucopias, mancias; de lo que harían cuando acabaran sus carreras; de la pedida de mano que harían a sus enamoradas o del “sí” matrimonial, que ya estaba más que cantado entre todos los conocidos. Recuerdo, la última vez, que una hermosa y combativa compañera de estudios me dijo: “Ybarra, préstame tus apuntes, mañana te los traigo. No fallaré, no te fallaré”. Y luego, ella, que redactaba las noticias para un medio de izquierda, se convirtió en noticia: su cadáver estuvo en todas las carátulas de los periódicos.
Cuando este mundo se recomponía para desmoronarse otra vez y el fuego de panoplias se apagaba, me aferré a lo que llaman “amor eros-filia-ágape” y su finita eternidad. No me fue mal: amé las flores, los pájaros, el cielo y los atardeceres; ni siquiera me atrevía a matar a las arañas o a los insectos que corrían presurosos por las paredes de la casa. Tuve una docena de mascotas y un hermoso jardín en una casa rodhesiana. Me gustaba pasear por el mar y verla a Ella caminar por la orilla buscando un atrapasueños, baratijas o cualquier resto de algún posible naufragio. Una vez nos encontramos una botella con un mensaje y otro día nos dedicamos a limpiar cinco kilómetros de playa.
Pero mi ventura, a contracorriente de los cuentos de hadas, no duró mucho. Quedé viudo antes de los treinta años. Todavía recuerdo su cabello al viento y las palabras que yo debía pronunciar cuando Ella ya no estuviera. “No te preocupes por mí, yo estaré bien, siempre seré tu ángel de la guarda”, me dijo y desapareció en una tormenta de arena, agua, muñequitas de biscuit y cartas de tarot volando por todas partes.
Sé que he vivido rápido, se me apresuraron las fechas, un muerto me creció en el pecho y algún impostor cometió un crimen en mi nombre −perdón por mis primeros dicterios contra la máquina−, pero nunca me negué a hablar en voz alta, a gritarle a los muros alambrados de Jericó. Ni siquiera ahora en que, para ahorrarme cualquier explicación de yo-soy-otro, he puesto una fotografía de mi efímera infancia al fondo de la billetera.
Siempre intenté alcanzar mi mano al desvalido, dar mi voz a quien lo necesitaba y honrar a los que ya no están o no estarán. Por eso, cada vez que puedo, repaso los nombres de todos mis muertos y comprendo que yo soy y seguiré siendo una proyección de sus sueños. Mi palabra y el eco de mi voz vienen y van hacia ellos. Cada uno es todos. Y aun así, tengo que decirlo, el sentido de la pérdida es algo que se tiene que encarar con la fuerza de mil caballos moribundos. No hay más mensaje.
“Hoy se sufre y mañana se ríe”, me dijo un tío budista que se extravió para siempre en uno de los pasadizos del Hospital Obrero, mientras mi familia esperaba a que ocurriera un milagro, que se quedara un tiempo más en el mundo –¡este mundo que detestamos!–; pero los milagros no existen. Y otra vez, hace unas semanas, tuvimos que vestirnos de luto y seguir esperando a que amanezca mañana. Que amanezca ayer o anteayer, o hace diez o veinte años atrás. Que amanezca antes de que termine de escribir este poema cementerio a los que ya no están.
109 3 1 113




















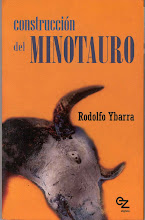




















3 comentarios:
Hermoso texto.
Simplemente hermoso.
Rafael Inocente
EXCELENTE TEXTO, YBARRA, EXCELENTE Y TRISTE, CARAJO!
hermoso poema.
Publicar un comentario