El general sabía que con ese
ejército de desmembrados, tuberculosos, locos y tullidos no podría ganarle a nadie;
pero ya estaba en la frontera y tenía que luchar a muerte o salvar la vida con deshonor.
Todos los cuadros estaban dispuestos en una interminable fila que abarcaba
varios kilómetros. Habían cavado una zanja para una lucha de trincheras, y
nadie sabía por qué ni para qué. Eran otros tiempos y las tácticas de guerra
habían cambiado. En sus manos, llevaban retrocargas, fusiles, palas, picos y
bombas molotovs. Un trapo viejo, casi una hilacha, flameaba a duras penas en un
palo de escoba. Y un cojo, que se apoyaba en unas muletas, tocaba la cornamusa
antes de la batalla.
—“¡Ni un paso atrás, nunca de
rodillas! ¡Aquí moriremos, pero no nos rendiremos!” —el eco salía de las
gargantas carrasposas y se mezclaba con el polvo seco del desierto y el ladrido
de perros esqueléticos que acompañaban la comparsa. El general sangraba por un
costado, tenía un ojo herido por una esquirla y una bala en la pierna derecha.
Su uniforme estaba desgarrado por todos lados, solo conservaba los galones, las
botas deslenguadas, un bastón de mando desportillado y el quepí que había
quedado íntegro después de mil batallas. Las órdenes del Estado Mayor eran
resistir, no dejar pasar al enemigo, pues eran la última línea del reducto. La
lucha sería sin cuartel; después de ellos, el país se extinguiría en la ocupación,
el saqueo y la barbarie.
Cuando aparecieron los primeros
monstruos mecánicos, las palas y bulldozers
abriendo paso a los tanques y a la artillería pesada, no supieron qué hacer. El
otro ejército era superior. No había dudas. Esas máquinas caníbales los
aventajaban. Eran soldados de carrera, tenían armamentos de última generación,
venían formados en cuadrillas de cientos, de miles, de millones. El general dio
un paso atrás asombrado y temeroso cogiéndose la pierna que se negaba a
obedecer. Por un momento, pensó que el suicidio colectivo hubiera sido lo
mejor, o quizá él mismo darles el tiro de gracia a cada uno de los reclutas
para evitar el sufrimiento; pero, mirando a sus hombres con sus pechos
hinchados agitando las consignas, dio la orden de no detenerse. Esto será una
carnicería, se dijo.
El cojo de las muletas fue el
primero en adelantarse y tocó la cornamusa como nunca lo había hecho en toda su
vida y sintió que era el sonido de las trompetas de Jericó. El general sabía
que la hora final había llegado. Unos minutos antes de la batalla, escuchó turbado
las vivas del pueblo que se acercaba en horda: ancianos, mujeres y niños con
piedras, palos y macanas en las manos para apoyar a su glorioso ejército. Eran
sus familias, sus consanguíneos. No habían querido quedarse en casa. El toque
de queda, los campos de concentración, las mazmorras de los tiranos, ya nada
tenía sentido para ellos. La defensa de sus tierras no los podía dejar al margen.
“La población civil también va a la guerra”, se decían entre ellos. Por eso, traían
a una tropa de caballos y burros moribundos que a las justas avanzaban en el
arenal, una banda de músicos menesterosos que tocaban una melodía impostada en
redoble de tambores y cencerros que alimentaban los ánimos, así como un viejo cañón
de ruedas que jalaban dos bueyes agitados mientras resoplaban por la gradiente.
No querían dejar solos a sus
soldados en este compromiso con el honor. La gloria estaba cerca. Esta sería la
última batalla, lo sabían bien. Y todos juntos empezaron a agitar los brazos y a
levantar las voces, dándose ánimos para enfrentar lo imposible. La algarabía se
extendió como reguero de pólvora en la fila de condenados. Todavía hubo tiempo
para los abrazos, las lágrimas, las despedidas, conversaciones rápidas y
nerviosas, saludos cordiales y el pesaroso llanto de los abuelos, mientras la
batahola seguía creciendo: “¡Ni un paso atrás, nunca de rodillas! ¡Aquí
moriremos, pero no nos rendiremos!”.
Y con la vara de mando en lo
alto, ahora sí decidido a todo, el general dio la orden para avanzar al abismo.
Ya no tenían nada que perder, todo estaba consumado. No había marcha atrás. Era
hora de enfrentar cuerpo a cuerpo al enemigo, con uñas y dientes si era necesario.
Y, contrario a sus principios castrenses, sintió un disimulado orgullo por
estar al frente de ese ejército de miserables. Una suficiencia lo embargó de
pie a cabeza, y él también, contagiado por la muchedumbre, sintió que se podía
vencer.
(Continuar la lectura en la revista).
(Continuar la lectura en la revista).
.





















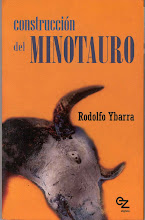




















No hay comentarios:
Publicar un comentario