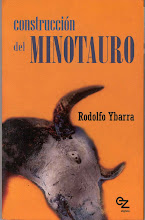Feliciano Mejía me envía el siguiente cuento perteneciente a un libro inédito titulado "Cuentos de Guerra". Quisiera, asimismo, adelantar que las próximas semanas estaré posteando cuentos y fragmentos de novela referidos a la "guerra interna" (muchos de ellos desde puntos de vista muy partículares u orillados al lado de la población civil: obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa, etc.). Algunos de los autores son poco conocidos; otros, en cambio, ninguneados por los grandes capitostes y letratenientes en decadencia de la literatura preocupados en mantener la mordaza y la dictadura de la falacia.
Achtung Hochspannung, críticos.
"CASTIGO"
Lo trajeron amarrado con soga de lonjas de piel de vaca. Parecía una piedra, arrodillado en el círculo del gentío, en la tarde que oscurecía lluviosa bajo el alto pisonay; su poncho viejo, muy sucio, ocultaba las manos atadas a sus espaldas, y su sombrero rotoso, de paño sucio con lamparones de grasa del sudor, hundía sus ojos negros y brillantes en la oscuridad.
Se apodaba Almidón, y su fama era legendaria en los valles, el más mentado y temido abigeo. Y era prepotente hasta el sadismo con los desvalijados.
Ahora no parecía nada y daba lástima la flacura de su cuello; sus muñecas huesudas apretadas por los nudos y los dedos crispados en sus largas uñas afiladas temblaban imperceptibles.
Por largo tiempo en el valle de Chalhuanca corrió el murmullo de odio: “Lus cumpañiros istán rubando ganadu”. Y ahora un Destacamento de Combate de la guerrilla a quienes llamaban Los Compañeros, armados con fusiles ametralladoras galil, algunos antiguos máuser original peruano y ametralladoras de trípode, lo habían cogido y lo habían traído aquí, a la capital del Distrito, a la Comunidad de Yanaqa, entre las punas, pasando el abra de Kunturqarqa.
Ay, para qué. No hubo Juicio Popular.
Un Combatiente salió del ruedo entre el griterío de improperios de la multitud campesina. Se sacó el poncho colorido, dejó a un lado su fusil ametralladora, se quitó el saco rotoso, se remangó la camisa pringosa, se acercó al arrodillado que apenas parecía respirar, como un bulto de ropa, de un manotazo tiró al suelo el sombrero y ahí todos le vimos: cabeza pequeña, cabellos muy negros pegoteados por el sudor seco, tez fina de chancaca, nariz afilada, barbilampiño, mirando con ojos brillantes, huidizos y fieros, llenos de lagrimones de cólera. Pero fue sólo un instante porque el combatiente, a un gesto del Jefe, empuñando un fuerte y afilado cuchillo de forja, le dio un golpe seco en la nuca. Del cuerpo esmirriado salió un ¡way! ronco; el ejecutor le volvió a dar otro golpe que fue respondido por un ¡oh, way! El hombre grueso y concentrado, le volvió a dar otro golpe.
El Jefe del Destacamento, de unos 36 años, vestido con chompa azul de cuello tortuga, pantalones azules y zapatillas blancas, sobrero de paño verde casi nuevo, correaje negro al cinto con cartuchera de revólver en la cadera derecha y morralillo de lana, gritó colérico:
— ¡Mata bien, no lo hagas sufrir!
El estupor y murmullo del gentío iba creciendo. El hombre, a la derecha del Jefe, con ropa de dril verde, alto, con gorra de tela y kipi a la espalda y gruesos borceguíes de soldado, sacó su arma en bandolera, apuntó al cielo el largo cañón y con energía quitó el seguro. La moza, a la izquierda del Jefe, de trenzas, pollera roja con festones de raso en colores, blusa blanca limpia, reboso verde, kipi abultado a la espalda, trenzas bien peinadas con cintas de colores y sobrero de paño gris con flor de qantu en el cintillo, también levantó su ametrallado, afirmó sus pies en las hojotas de jebe y rastrilló el arma apuntando al cielo. Similares rastrillamientos de armas largas se oyeron en la oscuridad, tras la multitud.
No sé qué momento, el viejo Urku, ex minero, con su casco de metal desportillado, había sacado una lonja de eucalipto, que portaba como asta de bandera, de donde colgaba una lata de pintura que lleno de trapos con kerosene en llamarada, alumbraba en la noche su luz chisporroteante, amarilla y espesa.
El cuarto golpe en la nuca de Almidón lo hizo caer de costado, boqueando, dientes ennegrecidos de sarro, jadeando, chupando aire con espasmos, temblándole los brazos maniatados en tensión extrema. Y ya en el suelo, el ejecutor le hundió la punta del cuchillo en el hueco sanguinolento de la nuca, hurgó y apretó en los coágulos. Almidón apenas si intentó balbucear, estiró las piernas con un tirón último de su cuerpo flaco y nervudo, las hojotas de sus pies toscos de uñas torcidas, rayaron el pasto seco bajo el pisonay gigante, dio un fuerte tirón con la pierna derecha y quedó como un balón aplastado, un pequeño túmulo entre el llanto de las mujeres, gritos roncos de los hombres y chillidos de los niños y niñas del gentío estremecido.
—¡Kuchuy kunkata! –ordenó el Dirigente y Jefe y el otro obedeció presto y le cortó de un tajo la garganta. Salpicó una sangre negra y brillante, como culebrinas.
La gente, unida, parecía gritar. Mamuka, a mi costado, me arañaba la espalda bajo el poncho.
Los Combatientes del la guerrilla, dentro del círculo, junto al Jefe, alrededor de la multitud, en los oscuro, y en las casas derruidas y en las esquinas de la larga plaza de pasto reseco, a un gesto del Jefe, pusieron con un chasquido unánime los seguros a sus armas, y bajaron los cañones, apuntando al suelo.
Algunas mujeres lloraban a gritos. Al Machu Jacinto se le pasó la borrachera de tres días. A mí me dio ganas de vomitar. Pero me contuve a lo macho ante el tirón de una punta de mi poncho y ver la mirada angustiada de mi mujer, la Yulacha y el temblor de mi hijo, mi tierno Ñeqecha, que también me miraba lloroso.
Era noche oscura. En la comunidad nunca había habido luz eléctrica. Comenzó a llover primero con chispeo frío y luego estalló el cielo en relámpagos.
Se prendieron algunos mecheros junto a la tea del viejo Urku, y aparecieron de las casas oscuras uno que otro petromax con su potente luz verdiona.
Todos parecíamos como atragantados frente al cadáver, ese guiñapo que era el famoso Almidón, ladrón de ganados, cuando uno de los Combatientes —parecían tan serenos y acostumbrados a la muerte— puso su arma en bandolera, se acercó preciso y cogió una punta del poncho y con ágil movimiento de muñeca, lo cubrió entero con su poncho. Ahí vimos sus dos largas piernas derrengadas, esos pies terrosos y su pantalón de dril desleído, arrugado, sucio.
Luego, como por ensalmo, desde la oscuridad de las casas apareció gente en hormigueo. La lluvia no fue sino amenaza, griterío del cielo. Y por fin vimos una treintena de ollas de comida dentro del círculo de la multitud, a dos metros del cadáver. La agitación de los comuneros se iba calmando. El jefe habló largo en nuestra lengua gutural y dijo que así se mataban a los ladrones de la patria, a todos. Así se limpiaba el país de la lacra, así desecaban la pus del cuerpo de nuestra nación. Poco a poco empezó a ser más didáctico y menos elocuente y finalmente se calló, pido que nos sentáramos, y como ejemplo se sentó sobre un adobe seco. Al instante le llegó un mate de chicha, le acercaron otro mate con mote, astillas de charqui y queso seco, un platillo de fierro enlosado con huacatay molido, con sal y limón, y un gran mate de sopa de maíz, habas, papas amarillas y perejil con trozos de quesillo, que comió en silencio con su cuchara de palo. Invitó a la gente. Algunos se animaron y les sirvieron presto. Empezó a conversar animado con algunos. Hacían bromas. Y comían.
Pero, ay madre. Para comidas yo estaba.
Se fueron a eso de las once de la noche, por el camino pedregoso de Tumiri, en dirección a Pachakonas, cuando empezó a lloviznar. Llevaban 14 mulas, tres caballos, todos cargados atados de mantas, tapaojos, pellones de carnero, y encima, aseguradas con sogas de cabuya, las ametralladoras pesadas de trípode. Con esa columna, con yaguas y todo se fueron los hermanos Tocto que vivían en la quebrada de Arraw. Jacinto Kuro, a la que su mamá lloró mucho, pero siempre hablaba de él con alegría y orgullo. Se fue Rumildacha y su prima Doralisa. Y yo me quedé triste pensando en los ojos dulces de la Rumilda. Pero tuve miedo de seguirlos. Vinieron como diez más, de los cuatro anexos de la comunidad, y se fueron con ellos esa noche.
Era de locos o de seres de antes o de gente que veía en la oscuridad. Qué será. Nosotros en la Comunidad, bajado el sol, no caminamos ni con luna llena. Te puedes desbarrancar o encontrar con un alma en pena o con un demonio o con los gentiles.
Al famoso Almidón, tamañazo ladrón, un hombrecito flaco, lo enterramos al pie de la torre de adobe de la iglesia vieja, la de la campana rajada.
La noche parecía temblar en la oscuridad de los Andes.
Desde entonces cesaron los robos, no sólo de ganado.
Y si había un problema serio, lo arreglábamos solos, porque ya no había autoridad.
Un año antes, un Destacamento de Combate había entrado a Yanaqa y ¡pum!, sin decirnos nada, volaron con dinamita la comisaría. A las once de la mañana, a pleno sol. Antes habían sacado a los policías, algunos durmiendo la borrachera, de sus literas, y al cabo Comisario, lo encontraron con sayonara, pantalón verde y camiseta blanca sudada. El Cabo José Donayre de Ica, pucha, el matoncito más matón, que cobraba en gallinas para sacar presos, ese maula, que se tiraba a las esposas de los presos, para que pasara la comida, ese mismo, con sus seis guardias, alguno en calzoncillos, verlos a las once de la mañana en la Plaza, amarradas las muñecas, sentados en el suelo, frente a su comisaría hecha pedazos, con un largo eucalipto plantado en el centro de lo que era la Prevención, largo tronco lizo ondeando una bandea roja con su hoz y martillo amarillos; verlos así, vaya que si daba gusto. Los largaron a eso de las 4 pm, por el camino a Chalhuanca, sin zapatos diciéndoles que jamás volvieran, y que si volvían, solos o acompañados por tropas, los cogerían y no habría perdón. Eso fue en el Juicio Popular que se les armó a grito pelado antes de las dos de la tarde. La Comunidad entera quería que los mataran a todos, sobre todo al Donayre que había matado a golpes al Fabio Mondragón de Caina, que vino a ver a su madre y se paró fuerte ante la prepotencia de Donayre. Lo mató a golpes y de la neumonía que le dio al meterlo en la poza de patos de la espalda de la comisaría y por dejarlo toda la noche tiritando con ropas mojadas en el calabozo. Dos guardias se quedaron, se incorporaron a la Columna de la guerrilla. Después de ese día ví el valle de Saraica embanderado con cañas y banderas rojas, el valle de Cuyo, que desemboca en Santa Rosa, lleno de banderas, pasos de ríos y puentes, el valle de Yawarqo, que va a da a las ruinas de los gentiles, lleno de caña de bambú, con banderas rojas, el valle de Sayo, que lleva a Sondondo, lleno de banderas, ondeando en el aire azul, junto a las sementeras y el ganado que pasteaba indiferente. Hasta en el abra de Rayuzqa había un palo grandazo de saúco, con su bandera, junto a la apacheta de piedras y junto a la cruz de caoba, pintada de blanco con sus flores de papel y sus cintas de raso reseco y su chalina de dril bordado con hilos de colores. Y, ¡pum!, otro dinamitazo sin aviso, haciendo ñuto la Municipalidad, quemando todos los papeles, todos, y el compadre del Cabo Donayre, el Alcalde Indalecio Quispe venido de Tamburco, arrodillado a fuetazos, rezando y llorando a gritos frente a las ruinas de su local, junto a una mujer de pollera y fusil, que le daba un fuetazo cada vez que se quería sentar. Alcaldito, llorando a moco tendido. Se quedó en el pueblo y no se ha repuesto jamás: ahora es humilde. Y, ¡pum!, otro petardazo y la oficina de la Gobernación por los suelos. Al Gobernadorcito Juaquín Marka no lo hallaron. Se encontraba haciendo gestiones en Abancay. No volvió ni a ver a su mamá.
Ahora la autoridad era el Común. Nosotros. Decisiones, en Asamblea Comunal.
Pero, apenas había problemas graves y no podíamos resolverlos, alguien amenazaba con avisar a los “cumpañiros” y la cosa encontraba solución. Sólo que a los “cumpañiros” nunca se les veía.
Salvo como ahora, con lo de Almidón. Y en la sospecha de los ojos risueños de alguna china o de algún comunero trabajando duro su parcela.
© F.M.
De: CUENTOS DE GUERRA (Inédito)
· FELICIANO MEJÍA HIDALGO-RENGIFO Y OLGADO, Embajador de la Paz del Círculo de Embajadores de la Paz – Ginebra, Suiza, escritor de nacionalidad peruano-francesa, nacido en Abancay, con estudios en la universidad de San Marcos, Perú y en Francia en la de Caen, la Sorbona en París y Le-Miral de Toulouse, donde enseñó por un tiempo; ha publicado POEMAS RACIONALES (premio Juegos Florales de San Marcos 1970), TIRO DE GRACIA (siete ediciones), CIRCULO DE FUEGO, KANTUTA NEGRA, KANTUTA ROJA. Y en cuentos para niños EL PAIS DE LOS SUEÑOS (tres ediciones), YANAQA, cuentos de mi comunidad. Sus poemas aparecen en la ANTOLOGIA DE LA POESIA PERUANA de Alberto Escobar, ANTOLOGIA DE LA POESIA PERUANA DEL SIGLO XX de César Toro Montalvo. ANTOLOGIA CURSO DE REALIDAD de Ricardo Falla y Sonia Luz Carrillo, EL CORAZON DEL FUEGO: HORA ZERO de Manuel Velásquez Rojas, ESTOS 13 de José Miguel Oviedo, LE LIVRE INMEDIAT DU TEPOTZTLAN de Serge Pey, en Francia. ANTOLOGÍA CANTO A UN PRISIONERO, Antología de poetas Americanos, homenaje a los presos políticos en Turquía, Ottawa: Editorial Poetas Antiimperialistas de América. YACANA, ANTOLOGÍA POÉTICA/51 POETAS, Fondo Cultural Yacana, setiembre, 2005, Lima, Perú. DIOS, EL GRAN POETA, antología de poesía apurimeña, Federico Latorre Ormachea, 2006, Perú. ANTOLOGÍA INTERNACIONAL DE POESÍA AMOROSA, de Santiago Risso, Alejo Ediciones – Manmalia Comunicación y Cultura, Lima, junio 2006.
En otros:
“Le Journal des Poètes”, Nro. 7 (traducción del poeta belga Marcel Hennart), Brusela, Bélgica. “Kurpil”, Nro. 6, Guipúzcoa, España. “Insula”, Nros. 332-333, Madrid, España. “Amaru” Nro. 13. “Aravec” Nro. 3.
Poemas suyos han sido traducidos al francés, holandés, alemán, árabe, ruso, inglés y al runasimi.