




Fue a los diez años cuando saqué mi primer “carnet de lector” en el colegio parroquial donde estudié primaria. Un padre claretiano, exégeta de la biblia y dotado de una rectitud medioeval (de los que decía que “la letra con sangre entra”), nos “obligó” a ser parte del mundo libresco: nos hizo jurar, con rosario en mano, ante un Cristo crucificado, que nunca nos apartaríamos de la lectura, y, que, pese a las circunstancias y a un mundo de adversidades, perseveraríamos en nuestra lucha por ser hombres cultos al servicio de nuestro amado padre y de nuestro amado país (el sacerdote era español). Para sellar nuestro compromiso rezamos diligentemente tres “padres nuestros” y tres “aves Marías”. Mucho tiempo después me enteraría que el verdadero dios no colgaba de un madero, que la cruz también podría ser una cruz gamada, y que “nuestro país”, “nuestra amadísima patria”, era algo ajeno, un ente extraño que nos miraba por sobre el hombro y escupía fuego sobre su pueblo.
Recuerdo que en el recreo entraba al aula donde funcionaba la biblioteca, recuerdo en azul el globo terráqueo giratorio, los compases (que desde que tengo uso de razón siempre me parecieron las piernas de una mujer flaca), los mapas, afiches y material de consulta; los ficheros que me parecían dificilísimos y nada prácticos (cuántos años repasé mis dedos por las tarjetas y los códigos con letras mayúsculas, minúsculas y cardinales; cuestiones que la informática y las computadoras abreviaron con un tecleo). Al principio me gustaban los libros con dibujos, viñetas, láminas; corría y descorría la mirada por sobre las figuras, me detenía en los detalles, iba hurgando en ese mundo desconocido del saber. No imaginaba que se podían leer tantos libros, y menos que se pudiera escribirlos. Con el paso de los años me acostumbré a los libros impresos a nueve puntos y con los espacios abigarrados (una mala costumbre que daña la vista, según los oculistas).
Entonces, y a temprana edad, casi por casualidades (o por ese cura inquisidor), decidí ser un lector impenitente, un lector compulsivo, empecé a leer de canto, de la “a” la “z” (empezaba desde la última fila de los estantes y acababa arriba a donde se llega con escaleras), sin saber si había decidido bien, menos si me alcanzaría el tiempo, o a dónde llevaría esto. (Más adelante, los duros tiempos políticos tratarían de torcer mi vocación en un mundo donde la palabra y la conciencia se alquilaban al mejor postor. Donde el tiempo dedicado a la lectura era un tiempo perdido. Donde la realidad conspiraba a favor de la ignorancia y se hacía sinónimo de la misma. La poesía no tardaría en llegar: “vendrá la muerte y tendrá tus ojos”, dijo el poeta).
Por aquellos años (y aún en la actualidad) ser un niño con carnet de lector no era el común denominador, y uno tenía que ocultar ese bendito documento, meterlo entre los libros y cuadernos y hacerse el loco cuando alguien te preguntaba o decía que te habían visto en la biblioteca y no en la cancha de fulbito o en el pin ball (un amigo de infancia conocido como “el muñeco pepe” siempre me reclamaba para jugar “Combat” o “fénix” en su novísimo Atari). Fue la época en que me inventé un hermano menor al cual tenía que ayudar a hacer las tareas, o algunas triquiñuelas como esa de que estaba jalado en varios cursos y tenía que salvar el año escolar sino mis padres me iban a castigar y no iba a tener vacaciones; mentira que se caía cuando acababa el año y cuando empezaban los meses de verano y yo andaba con los libritos de cuentos que me habían prestado en las bibliotecas municipales.
Leer, entonces, se convirtió en un gran refugio, una manera de huir ante lo inevitable, y, por ello, había algo de cobardía en ser lector cuando la realidad demandaba cuestiones más urgentes. Muchos años después, y ya en la universidad, un dirigente estudiantil (que luego cayó abatido en un paro nacional), me habló mirándome a los ojos, me dijo que la lectura, la ciencia, la literatura y todas las artes no tenían ningún sentido si no servían para abrir los ojos a la gente, si no ayudaba a liberarlos de sus opresores. Una lectura llevada solo a la deleitación pasmada de la estética era absurda. La autoridad con la que hablaba aquel muchacho de lentes gruesos no te dejaba opciones. Le hice caso y me inscribí como activista en un programa de alfabetización nacional y, de esta forma, subí a los cerros con mis cuadernos y cuartillas, dispuesto a entregar lo poco que tenía que enseñar. Fue una época dura correteando entre “La Cantuta” de Chosica, la Escuela de Periodismo de San Felipe, los asentamientos humanos y las callecitas de los barrios pobres donde tener un libro era un lujo, donde pensar era subversivo, donde organizarse ante la miseria era, literalmente, prepararse para la guerra. Entre balaceras y batidas, entre los reclamos populares y la represión, entre querer ser honesto conmigo mismo o dejar mis principios y preocuparme por un futuro que estaba más cerca de un cementerio que de alguna realización personal. En este camino perdí a varios amigos, unos fueron arrestados y nunca más volvieron a aparecer, otros se fueron del país a trabajar a lomo de bestia (o como lomo de bestia). Otros optaron por quedarse mudos, ser autistas de su tiempo y mirar detrás de la ventana cómo se derrumbaba “nuestro” país. Me fui quedando solo, mis amigos se cubrieron de páginas amarillas (las polillas de la historia carcomieron la memoria), y, tratando de recordarlos, de reinventarlos, y de tratar que permanecieran aunque sea en la volátil imagen de una clepsidra, me hice escribidor, plumífero de mí mismo. De la lectura de aprendizaje había pasado a la práctica sobre la realidad, y de la práctica sobre la realidad acabé –como dicen algunos estructuralistas-- en la escritura (pero esa es otra historia que excede este "capítulo"). Fue un camino sinuoso en el que todavía, a mis treintaytantos años, busco un lugar donde arribar.
No obstante, y a pesar de todas las circunstancias, nunca dejé de ser un humilde lector (aunque, ahora, mis detractores piensen lo contrario), a veces escondido en el baño cuando mi señora madre apagaba la luz bajo su dictadura familiar del sueño, que Morfeo y los lirones hubieran celebrado a bostezos (nadie podía estar despierto mientras ella dormía); o en los parques donde una antigua enamoraba me citaba para hablar del aroma de las flores (o para colocarle nombres a las estrellas cantando una canción de Baden Powell, no el escultista sino el brasileño) y terminábamos leyendo a Ezra Pound, a Maiakovski y los poetas rusos que me aburrían sobremanera, pero que habían decidido pasar de la palabra a al acción, y ya por eso debían leerse, y leerse en voz alta. O en la antigua Biblioteca Nacional de la avenida Abancay donde me encontré con poetas de carne y hueso, novelistas, investigadores, etc.; seres que, por alguna razón, pensé que nunca salían a las calles y que se encontraban encerrados en algún castillo o bóveda antigua, escribiendo y leyendo (engrilletados a la pata de una cama) sobre un mundo que no era este.
Y, sin embargo, eran personas como cualquiera de nosotros que iban todos los días a la biblioteca como si necesitasen ser hemodialisados, nebulizados, cateterizados, etc., buscando algo que los ayudase a seguir el camino, algo que los ayudase a entender la realidad, o quizás a entenderse a ellos mismos. Los miraba desde lejos y ellos también a mí. Miraba en ellos la misma angustia, el mismo gesto, el mismo rictus que tenía en mi rostro. Sabía que esos lectores tenían un secreto, sabían algo que yo conocía pero que me negaba a aceptar. ¿Cuál era ese secreto? ¿Qué era lo que realmente buscaban?
Hoy que reviso esos carnets de lector, muchas historias vienen a mi memoria, muchas carátulas de libros se traspapelan en la memoria, muchos fragmentos regresan confundidos para ser recitados en voz alta. Los cientos de fichas que aún conservo son los únicos vestigios de un tiempo que sirvió para aceptar la derrota antes de empezar la batalla, y para aceptar que esa es la única forma de aceptarse como lector (o escritor). Ese es el secreto (quizás una verdad de perogrullo) que ahora comparto con ustedes, amables lectores.
.




















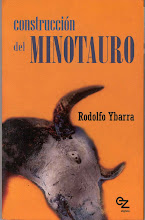




















10 comentarios:
Grande y sensible texto señor Ybarra. Usted puede escribir sin ser tan rabioso, escupiendo rabia y bebiendo vinagre.
Saludos,
Jorge
excelente texto, ibarrón.
KL
Este hermoso texto es una prueba palpable de que usted, señor Rodolfo Ybarra, no solo es un escritor "rabioso" y blasfemo, además puede desplegar una tremenda ternura si así lo desea.
¿No siente nostalgia al ver aquellas fotos de la primera adolescencia, cuando aún no nos sentíamos culpables?
M.T.
Oooohhhh! Qué tieeeeerno! Lovely! Master Ybarra, te lanzo una atrevida conjetura: ¿No será que ese “bendito” estudiante de lentes gruesos era (por una cuestión de mandinga) el anterior cura inquisidor y autoritario? Y que sus teorías, que tan bien te pudo imponer, son también una serie de arbitrariedades y charlatanería en busca de almas impresionables? Cito: “La autoridad con la que hablaba aquel muchacho de lentes gruesos no te dejaba opciones. Le hice caso…”
Y si es así (sé que dirás que no) no es momento, acaso, de que el pobre Gregorio Samsa deje su aspecto repulsivo y vuelva a ser otra vez humano, demasiado humano?
“Te levantas, sales, caminas por las calles… pensando, todos esos hombres fueron niños una vez ¿Qué les ha pasado?” Bukowski.
MAESTRO DE MAESTROS, MUY BUENO ESTE TEXTO QUE HABLA DE UN TIEMPO DURO. QUIZÁS LOS JÓVENES DE HOY NO LO ENTIENDAN PORQUE AHORA ES FÁCIL PULSEAR EN GOOGLE CUALQUIER COSA Y LA TIENEN FÁCIL....BIEN POR ESTE CARNET DE LECTOR.
Sácale las comillas a ese “capítulo” y ataca esa novela promisoria que tienes en germen, que te está enamorando y al parecer no le das bola. Por supuesto que la misma podría “continuar” de cuarenta mil maneras y a ti de desbrozar el sendero. Te sugiero un título: Roedor de Biblioteca.
Me olvidé de decirte que no jodas con ese "amables lectores". Di más bien "Hipócrita lector", como Baudelaire.O miéntales la madre que los lectores sin excepción alguna practican el amor serrano.
Cualquiera diría que las fotos de los tres últimos carnets, las de los noventas, las tuviste que arrancar por motivos obvios.
rodolfo me hizo
rememorar
mis epocas de niñez
hace muchisimossss
años
en la biblioteca del parque desamparados en breña
ya no esta ahi
desaparecio
sin embargo ese lugar continua
en mi corazon
la biblioteca de barrio
eterno lugar siempre
Por que no:)
Publicar un comentario