No fue una caricia, fue como si estuviera descubriendo la tersura de
unas mejillas. Su mano gruesa, áspera, de dedos cortos, pasó una y otra vez
por esa piel blanca, sedosa, debió
parecerle que resbalaba, que era como una superficie encerada. Se extasió en
ese recorrido lento por los pómulos, las comisuras de la boca, bajando luego
hacia la barbilla, sin dejar de mirar los ojos claros que parecían sonreírle.
Posiblemente tratabas de recordar todo tu álbum de seducidas. Encontrar, vano
esfuerzo, alguna de similares características. Las pieles con las que se había
fundido tu cuerpo no eran de ese color. Eran como la tuya, o más oscuras, tal vez
dos o tres fueron menos trigueñas, pero la tersura, debía estarte diciendo, que
eso no había sido posible para tu tacto en tus cuarenta años de vida y cuatro
de alcalde.
Ella
esquivó sus manos para encender un cigarrillo. Lanzó el humo sin fuerza, parecía
exhausta, como si hubiese estado andando todo el día sin un instante de
descanso. La habitación estrecha y oscura
olía a comida guardada varios días y el tabaco logró cambiar en algo el
olor pestilente. La punta del cigarrillo encendido parecía el ojo de un gato
tuerto. El estiró una mano. Sobre la pequeña y rústica mesa de noche había una
botella de pisco y un vaso con unos restos de ese licor. Se sirvió una buena
dosis y empezó a beber con la fruición con que un niño bebe un jugo de frutas.
Te debías sentir si no niño sí adolescente feliz. Un cuerpo esbelto, como el
que imaginabas podría tener una sirena, pero con largas y bien torneadas
piernas, reposaba a tu lado. No fluían las palabras ni de la boca de ella, ni
de la de tuya. El silencio hacía falsamente lúgubre la intimidad porque una
alegre emoción parecía recorrer el cuerpo del señor alcalde.
Cuando la invitó a entrar al único hotel de ese pueblo la seducción
estaba muy avanzada. Esa clase de
invitaciones no representaban novedad para él, las había realizado por docenas,
pero con ella, con una mujer así, resultaba tarea seductora muy diferente.
Incluso tuvo miedo de que la mujer rehusara aceptara un hotel destartalado,
viejo, umbroso, como ese único que había en el pueblo al que la había traído
Después, ya en la modesta habitación, la mejor del establecimiento, la que siempre le daban a
don Calixto que se asomaba por ahí casi todos los meses, y cuando se convenció
de que ella no se sentía ofendida por la modestia del lugar, el alcalde mostró
su imagen más placentera y simultáneamente la charla empezó a extinguirse. Las
palabras perdieron importancia. Se decían lo mínimo, eran términos
convencionales. Le hiciste un par de preguntas incómodas, pero ella supo
sortearlas muy bien. A pesar de tener unos diez años menos que tú se le notaba
una gran experiencia en el trato con hombres. Eso te intrigaba. ¿Quienes te
habían antecedido, no en su tierra, en la tuya?. Y se lo preguntaste. La
imprudencia siempre fue un signo muy propio de ti. Ella se le quedó mirando,
sonrió, se dejó besar en los labios y luego se quitó la blusa. Ahí empezó el
verdadero silencio que luego se quebraría con algún jadeo o un quejido que parecía estar disfrazando de
dolor el placer reinante en la oscura y estrecha habitación..
La
otra pregunta también la barajó con habilidad la mujer. El con el torso desnudo
quiso saber qué hacía en este lugar tan alejado de su país. Qué la había traído
hasta este sitio. Ya se lo había preguntaba mientras tomaban café pero no en
ese tono conminatorio que utilizó ahora. La rubia, muy desenvuelta, con los
pechos pequeños, blancos como de nieve, al aire, aunque llevándose las manos
sobre ellos, dijo que era escritora, que le interesaba conocer sitios rústicos
y bellos como este y escribir sobre ellos. No diste crédito a esa respuesta
pero tampoco insististe con nuevas interrogaciones. Pensaste que lo de
escritora podría ser, pero llegar hasta esos andurriales tan distantes te
parecía que no era cosa de escritores,
los de esa profesión, para ti, están atados a una maquina de escribir y son
unos inútiles porque no saben hacer otra cosa que golpear el teclado
continuamente. Después se te ocurrieron otras preguntas. Te quitaste el reloj
de la muñeca y lo pusiste junto al vaso y la botella de pisco que habías
comprado al muchacho que te dio la llave de la habitación. No querías ver la
hora. No te esperaban en la municipalidad, ni en tu casa, ni en el café donde
te reúnes con tus amigos todas las tardes. Y si te esperaban qué podía
importarte. Lo tuyo, la reunión con esta
hermosa mujer, era mucho más importante.
La
primera vez que la vio fue en la plaza de Armas no supo discernir si lo que le
llamaba la atención era ver a una mujer rubia en su pueblo andino o la ropa
deportiva y elegante que llevaba encima. Una rubia alta, de figura perfecta,
vestida con una exquisitez impresionante. Nunca habías visto de cerca una mujer así. Que andaba demostrando una
seguridad inhabitual para ti. Las
mujeres que tú conocías caminaban encorvadas o con paso dubitativo. Esta lo
hacía erguida sobre unos botines sin
taco. Como convencida de que estaba recogiendo centenares de miradas
admirativas de hombres y mujeres. Algo así como un imán femenino hecho para captar la atención de todo un pueblo. No
miraba en concreto a nadie ni a nada. Simplemente discurría por la plaza, como
si conociera perfectamente el camino y
supiera hacia dónde se dirigía. Le preguntaste a Manuel, tu ayudante más
despierto, que si la había visto antes. Te dijo que sí, que la había visto el
día anterior. Estuviste a punto de zarandearlo y reprocharle el por qué no te
había avisado inmediatamente. La mujer del abrigo amarillo se perdió por una de
las callejuelas tortuosas y empinadas que salían de la plaza.
Durante el tiempo que duró ese café que tomaron juntos, y que no fue
sólo café, también hubo pisco, y el alcalde ofreció unos dulces o unos picantes
que ella rechazó educadamente, adelantando la palma de la mano y moviendo con
compás delicado la cabeza antes de decir no, en un castellano casi sin acento,
y añadir que ya había almorzado, y señaló su pequeño reloj dorado que marcaba
más de las cuatro de la tarde. En esos momentos
el único lugar de esparcimiento para la gente del pueblo, era ese local,
que de bar pasaba a restaurante, bazar, farmacia y podía convertirse en
hospital aunque sin médico si las circunstancias lo exigían, el hizo varias
preguntas, casi todas quedaron sin respuesta. Otras recibieron contestaciones
inadecuadas para lo que él pretendía descubrir. Sacaste en claro, eso sí, que
se llamaba Shirley, que había estado en otros pueblos de los Andes, y había
nacido en una ciudad enorme donde se hablaba inglés. Le dijiste que sí sabías dónde quedaba esa
ciudad llamada Denver aunque eso era una enorme mentira. Pero lo que te
respondía era muy poco para calmar tus gigantescas olas de curiosidad. Te dijo
también que había estado casada durante dos años. Le costó trabajo al alcalde
conseguir que dijera con quién se había casado, y más aun, el motivo del
divorcio. A esta última pregunta sólo respondió con un mohín que la convirtió
en una colegiala por un instante. Añadió que cuando pasa un tiempo se olvidan
esos motivos, y después cambió el tema de la conversación.
El
Prefecto le dijo un día en la capital del Departamento, de forma muy seria, con tono del coronel que
manda a sus tropas, que al primer desconocido que viera en su pueblo, al
primero que le pareciera que dudaba en cada paso que daba, y que no tuviera sus
papeles en regla o dubitara en responder, debía mandarlo a la canasta.
“¡Adentro!” fue la expresión de ese señor vestido siempre como para ir a una
fiesta. “Y sin miramientos” añadió. Y tú asentiste con un dócil movimiento de
cabeza. Y estuviste muy atento a todo lo que te siguió diciendo. La lección
estaba clara, nada de concesiones, hombre o mujer que no conocieras, gente que
te resultara sospechosa, pedirle sus papeles y si algo fallaba en ellos o en
sus respuestas, o su voz era titubeante, ¡adentro! Como te había dicho el
Prefecto, o mejor, te lo había ordenado. Y esa tal Shirley era una desconocida
para todos. Había aparecido un día sin
saberse de dónde había venía ni por qué estaba en el pueblo. Era por lo tanto
una sospechosa. Correspondía aplicarle
el tratamiento que había mandado el señor vestido siempre como para asistir a
una fiesta.
El
hotel estaba a unos veinte metros del sitio donde estuvieron tomando el café.
Ella no interpuso pretexto alguno cuando él le manifestó sus intenciones
procurando evitar la crudeza que siempre solía deslizar en estos casos.
Mencionó el sitio hacia dónde se disponía a llevarla pero haciendo un elogioso
comentario de la calidad de las habitaciones. La mujer del abrigo amarillo
parecía que estaba esperando esa propuesta. No dijo ni sí ni no. Avanzó a tu
lado mostrando una obediencia inesperada, sonreía, era como la sonrisa
de quien está culminando una tarea. Habló de la belleza de los enormes
picos nevados. De la difícil carretera que lleva hasta la costa. Tú debiste
pensar que al ver la palabra hotel pintada en una madera mal cortada y clavada
en la entrada de esa casa se iba a producir el primer brote de resistencia. Con
muchas te había pasado. Les decías a tus amigos en tu pueblo, a diez kilómetros
de donde estaban ahora que entraban a regañadientes y salían felices. Ahora
podía pasarte todo lo contrario. Esta entraba como si se tratara de la puerta
de un teatro o la invitación a un salón de baile pero podía salir muy
descontenta. Le había cedido el paso para que ella llegara primero al pequeño
mostrador de madera seca y sin pintar donde atendía un muchacho imberbe que
conocía muy bien a don Calixto.
La
Mamerta, mujer del Manuel, había dicho que el día anterior esa mujer rubia se
le había acercado para preguntarle dónde podía comer algo, porque se moría de
hambre. Y también quería saber si había un sitio donde pasar la noche, y ella
le indicó la casa de la señora Roberta, que tenía una habitación libre desde
que se le fue el hijo con esos malvados que decían asesinaban a todo el que no les obedeciera, y
le iba de perlas ganarse unas monedas con un alojado aunque sea por una sola
noche. El Manuel te lo contó todo, te dijo que hablaba muy bien el castellano,
que había dormido en casa de la Roberta, que decía estar de visita por toda la
región para inspirarse. Nadie, tampoco tú, entendían qué quería decir con eso
de inspirarse, por lo que prefirieron, sobre todo tú no profundizar en el asunto. También le
dijo que se la había visto hablando con un hombre de aspecto extraño y que parecía
portar armas porque un bolsillo del pantalón se notaba muy abultado.
Dudando entre si era una facinerosa o una dama decente, decidiste
abordarla. No te atreviste a pedirle en ese momento su documentación.
Seguramente te pareció que sería una falta
de respeto hacerlo. Yo te voy a decir por qué no lo hiciste. No la abordabas
como una autoridad sino como un seductor, que es lo que te sientes por encima
de tu condición de alcalde. La mujer no se sorprendió al ver que un hombre
fuerte, de mediana estatura y unos cuarenta años, de tez curtida y oscura y
pelo negro e hirsuto, se le aproximaba con el sombrero en la mano y le sonreía
con aire de coquetería para luego hacerle algunas preguntas. No se inmutó, ni
retrasó respuestas a las primeras preguntas que él le hizo, ni tampoco rehusó
aceptar la invitación para tomar unos tragos que fue lo primero que le dijo.
El
primer beso, un beso tan furioso como apasionado, se produjo nada más entrar en
la habitación del hotel. Ella percibió un olor desagradable, frunció la nariz y
como que quiso protestar. Parecía sentirse engañada por su galán eventual, pero
él intuyendo lo que la mujer pretendía no le
permitió abrir la boca, el beso tuvo la misión, de interrumpir cualquier
atisbo de queja. Había dejado de llamarla señorita, y no se atrevía a decir su
nombre porque le parecía que no podría darle la pronunciación correcta.
Momentos después dejó de importarte el
acento, el nombre, todo. Estabas ante una mujer excepcional. Nunca habías
soñado con traer a este hotelito de un pueblo de menores dimensiones que el
tuyo una dama como la que ahora estabas abrazando. Pero no te temblaba la voz,
ni las piernas, ni te ibas a cohibir en ningún momento. Eso de bueno
tienes, no cejas, no te asustas aunque
descubras que te encuentras ante algo desconocido y superior a ti. Era un
alcalde que olvidaba sus funciones, que pisoteaba las indicaciones severas de sus superiores. El tenía una
botella de pisco en la mano y ella sujetaba el pequeño vaso que les había dado
el muchacho de la recepción.
En
un momento recordó la tarde que detuvo a aquel al que llamaban el Moyobambino.
Apareció como la rubia, en el centro de la plaza de Armas. Parecía bebido y
hablaba a gritos. El ya sabía eso de que el primer sospechoso que se le pusiera
delante y no tuviera papeles ¡adentro!. Y el Moyobambino tras vaciar una
botella de pisco con la autoridad del pueblo, empezó a cantar casi sin
interrogatorio. El don Teobaldo resultó bien macho, dijo el borracho para
empezar. Y luego soltó lo demás entre hipos . Yo le puse la pistola en la nariz
y le dije : concha tu mama te voy a matar porque tú dejaste que mataran a mi
hermano. Y él, sabes qué me respondió compadre alcalde. La lengua se le
enrollaba entre los dientes y las palabras salían astilladas. Tú qué me vas a
matar hijo de, y ya no siguió el balazo le cortó la frase, pues, hombre. Y se
echo a reír sin pausa. Pero esta rubia
no ha matado a nadie. No debe saber ni cómo es una pistola, pensaste. Estabas tan emocionado junto a ella. Te
deslumbraba como si una estrella hubiese bajado del cielo. Te arrodillaste y le
quitaste los zapatos y le besaste los pies. Creo que le dijiste algo pero ni tú
mismo debías saber qué era lo que le decías.
Durante los momentos que estuvieron en el café todavía se sentía dueño de la situación, seguro de
que esa dama rubia se iba a derretir entre sus brazos y le iba a contar todos
sus secretos si los tenía. En el
hotel tu seguridad empezó a declinar, tú
ánimo pecaba de artificialidad. Necesitabas volver a ser el león que te creías
cuando llevabas a una mujer a la cama. Para eso tenías la botella de pisco. Si
flaqueaba tu espíritu dominador el pisco se encargaría de ponerlo en su
verdadero sitio. La dama rubia no había perdido ni un ápice de su simpatía. No
se le notaba cohibida ni tensa. Sí fatigada. Llevaban por lo menos cuatro horas
encerrados en la habitación. Tú sabías que era tu obligación insistir en el
interrogatorio, aunque te pareciera una mansa paloma, aunque no te despertara
sospechas. Si sólo sabías que se llamaba Shirley y había nacido en una ciudad
con millones de habitantes. Fue cuando menos se lo esperaba, ella hizo una
pregunta, y luego otra, y otra más. Y el alcalde fue respondiendo mansamente,
hasta que cayó en la cuenta de que la autoridad era él y quien debía preguntar
era la autoridad y que le estaba preguntando cosas que nadie más que él debería
saber en el pueblo.
Durante la charla en el café ya le había hecho algunas preguntas, aunque
ella les llamaba consultas. Quería saber con cuanta gente contabas para
defender el pueblo. Y tú pensaste que era una pregunta muy tonta, pero como
venía de ella preferiste llamarla innecesaria. Y ya en el hotel, pasadas las
horas de pasión, de salvaje pasión como solía decir el alcalde a sus amigos, la
rubia inquirió cuándo había sido la última vez que pasaron las huestes furiosas
de ese líder loco que mandaba matar al primero que le cayese mal. Y también le
interesaba que le dijeras si iban a llegar tropas de la capital. Te quedaste
mudo por un instante. Tardaste en darle sentido a la pregunta, en interpretar
lo que encerraban esas palabras. En pensar que por qué se interesaba esa
maravilla de mujer en un asunto tan peligroso como ése, pero no le respondiste
así. El alcalde la miró como si ahora tuviera a otra en el lecho. Preguntó
dónde había oído hablar de ese líder loco y cómo sabía que iban a llegar tropas
a su pueblo. No le dijo que no llegarían a su pueblo, que los refuerzos irían
directamente a la capital del Departamento. Y que no sabía si serían cien o
mil. Agregó que la última vez que aparecieron las huestes de esos asesinos por
su pueblo no hubo fuego, que sólo se llevaron a algunos hombres para reforzar
su ejército, entre ellos al hijo de doña Roberta. La mujer siguió preguntando,
siempre sobre el mismo asunto. Siempre con esa mezcla de dulzura y seguridad
que él le había descubierto desde el principio.
Cuando ella hizo insinuaciones de vestirse, don Calixto tartamudeó que
aun era pronto, pero en realidad lo que quería decirle era que estaba
descubriéndola sospechosa y que no le iba a quedar más remedio que actuar como
le había dicho el señor Prefecto. Pero cuando le iba a demandar que mostrara
sus papeles las palabras se le atracaron en la garganta. La botella de pisco ya
había perdido las dos terceras partes de su contenido y la rubia apenas si
había bebido un sorbo muy breve. Le pidió con cierta autoridad que fuera hasta
el otro extremo de la habitación para encender la luz. Era un pretexto, quería
ver desplazar el cuerpo totalmente desnudo de esa hembra deliciosa. Eso era lo
que querías. Le dijiste que no se vistiera todavía que antes encendiera la luz
y que el interruptor estaba junto a la puerta de la habitación que había
quedado completamente a oscuras. Ella obedeció y a medio camino, cuando tú
creías que su cuerpo era tan blanco que desafiaba a la negrura y podías verlo,
te lanzó una nueva pregunta : ¿qué harías si quedaras cara a cara con ese líder
loco del que se dice que sólo piensa en matar?. Te había vuelto a dejar sin
palabras. En realidad el alcalde no sabía qué haría en ese caso. Imposible
saber si se mantendría arrogante o si se quebraría como un arbusto ante un
huracán. Así que prefirió no contestar.
Con
la luz eléctrica bañándole la estilizada figura ella se le fue aproximando a
paso lento, como una modelo que se exhibe ante un selecto conjunto de clientes.
Y para sorpresa de don Calixto repitió la pregunta. Entonces tú pensaste, fue
un pensamiento tan rápido como un rayo,
que ella lo conocía, que lo había tratado, que había estado en un hotel con él.
O en pleno campo, tal vez junto a un río. Quién sabe en la carpa donde debe
dormir ese loco sanguinario como le llamaba el señor Prefecto. Y sentiste ganas
de abofetearla, de pegarle con un foete. Toda tu bravura se transformó en
sadismo. Pero aun quedaban frenos en ti. Ella se fue vistiendo lentamente, y a
él más le parecía que lo que hacía era una invitación a no salir del cuarto. A
seguir bajo el imperio de la fiebre que los había dominado. Le cogió las manos
como para impedirle que siguiera poniéndose ropa encima. No opuso resistencia
pero en la sonrisa, en la mirada, en el movimiento de la cabeza y en su leve
quiebro de cintura se podía leer que la reunión había terminado, que ya era
hora de volver al pueblo de él. Que fueran hasta donde había quedado el viejo
automóvil y emprendieran el regreso.
Se
adormecieron sus caprichos, descendió su furor, estaba dispuesto a cumplir con
lo que ella pedía. En veinte minutos estarían en el pueblo. Aun encontraría a
los amigos en el café. Pero también podría colarse de rondón en la habitación
que le alquilaba doña Roberta a Shirley e iniciar un nuevo episodio amoroso con
ella. Ya en el auto toda su preocupación giraba en torno a las sospechas que seguían en aumento. Dominado
por el malhumor pisó el freno en medio camino, y volviéndose hacia la mujer
para mirarla a los ojos le pidió sus documentos. Ella abrió su cartera con
enorme desparpajo, sacó una tarjeta, su pasaporte, una foto, y más papeles y se
los alcanzó. El los examinó a la luz de los débiles faros del auto, mientras
ella indicaba que en esa foto sólo tenía
quince años y quiso contarte la historia de la foto. Pero a tú le hablaste con
voz de mando, te atreviste a señalarle que no te parecían unos papeles
legítimos. La miraste a los ojos y cuando quisiste guardarte la foto ella adelanto una mano y te la arrebató.
Durante lo que quedaba del camino hasta el pueblo al alcalde lo único
que le importaba era descubrir quién era esta mujer, si su documentación era
falsa o no. Era una sospechosa pero había pasado la tarde más hermosa de su
vida junto a ella. Y si era sospechosa
había que aplicarle el mandato del señor Prefecto, ¡Adentro!. Sería muy grato
que ese adentro equivaliese a tenerla en la diminuta cárcel del pueblo. Pero no
era eso lo que pedía ese señor vestido siempre como para asistir a una fiesta.
Significaba llevarla ante su presencia, tras haberse cumplido con un hábil
interrogatorio. O arrancarle delante de él, de la forma que sea, todas las
respuestas que se necesitaran. Y por supuesto, tenías que olvidarte de volver a
dejar resbalar tus manos por sus mejillas tersas, olvidar de descalzar y besar
sus pies que te parecieron bellísimas palomas, y aceptar que la visión de esa preciosa figura
totalmente desnuda viniendo a tu encuentro tras encender la luz no se volvería
a repetir. La llevó directamente a la casa de doña Roberta. Se ofreció para
acompañarla a su habitación pero ella rechazó con esa elegancia que él ya
conocía.
Rabioso don Calixto le gritó ¡quién eres, qué quieres acá!, y ella sólo
hizo un gesto como si la estuvieran azotando pero luego se recuperó. Le
recriminó que debía ser amiga del loco asesino, del charlatán que manda matar
gente. Ella movió la cabeza negando. Volvió a imputarle cargos, como su
encuentro con un desconocido que llevaba dos pistolas. Shirley movió otra vez
la cabeza y hasta quiso sonreír para disipar el atisbo de violencia. Respondió
a las preguntas. El hombre no llevaba pistolas y lo había conocido ese mismo
día. Te exaltaste, pensaste que era tu antecesor, se lo dijiste furioso y ella
volvió a negar. Ya no era un sospechoso político, era el invasor del terreno
que sólo a ti te pertenecía. Le dijiste que la llevarías a la Municipalidad,
que llamarías a la autoridad militar, un cabo cuzqueño, para que la
interrogara. La abrazaste rugiendo, temblando de rabia y pasión por ese cuerpo
maravilloso. Hubo defensa con las manos, amenaza con las uñas, lucha por evitar
ser despojada de la ropa. Te recataste y cogiéndola de una mano la obligaste a
bajar del automóvil.
La
señora Roberta los llevó hasta la habitación que alquilaba a la rubia, entre
reverencias al alcalde y frases incoherentes. Sobre la cama se veía un plano de la región. El alcalde
descubrió trazos con lápiz rojo. Apoyada
contra la pared había una funda de violín. La abrió sin dejar de asir la
enrojecida muñeca de la mujer. Ningún violín La música mortífera que podía
producir ese arma lo hizo temblar. La mirada rabiosa pareció una cachetada en
la mejilla de la mujer.
Cuando
volvieron al carro ella estaba mustia y él la maldecía como a una bruja
humillada. Con urgencia se dirigió a la Municipalidad. Abrió puertas como si
quisiera destrozarlas, encendió luces. Amenazó, cogiendo el teléfono, llamar al
Prefecto y pedir que vinieran a llevársela inmediatamente. La sospechosa estaba
tensa pero no mostraba aire de arrepentimiento. Le dijiste finalmente lo que
pretendías. Utilizaste un tono conciliador harto diferente al de momentos
anteriores. Le susurraste como si hubiera gente prestando oído atento, que nadie
se enteraría, la tendrías encerrada en casa de tu primo Adalberto que vivía en
el camino a la capital del Departamento. No denunciarías el descubrimiento de
todo lo que guardaba y de atrevidas intenciones. La mujer algo recuperada
movió la cabeza de un lado a otro para rechazar el trato.
La maldijo, la amenazó con la mano recia, levantó la voz convertido en un energúmeno. Dí
algo maldita. Ella se encogió, bajo la cabeza. Sus labios permanecían pegados
uno al otro. La ira cedió paso a la desesperación. Cuando él empezó a arrancar
ropas, a hacer saltar botones, a lanzar al suelo corpiños y demás prendas. Los
zapatos volaron, uno cayó sobre el escritorio del alcalde y ahí quedó como
testigo de rabias y deseos.
A
las cinco de la mañana, los dos desnudos en el sofá, cubiertos con dos gruesas
frazadas de colorines, mostraban rostro extenuados. Los brazos de él la
encadenaban más por temor a una fuga que por pasión. En ese momento supiste que
tus planes de retenerla, convertirla en tu esclava princesa o en tu princesa
esclavizada eran imposibles. Shirley había quedado dormida. Extenuada ofrecía
aspecto cadavérico. Te levantaste del sofá muy resuelto. Tapabas tu desnudez
con una de las frazadas para evitar el frío. Llegaste tanteando en la
habitación en penumbras al teléfono. Levantaste el auricular con mano
temblorosa, marcaste un número y hablaste a media voz pidiendo por el Prefecto
u otra autoridad menor. Quién te contestó parecía haberse despegado con
dificultad de un profundo sueño y te dijo que no había ninguna autoridad en ese
momento.
Al
terminar encendiste el lamparín que había sobre el escritorio, retiraste el
zapato granate de alto tacón, miraste tu reloj,
por lo menos te quedaban dos horas disponibles hasta que llegara el
Prefecto a su despacho. Volviste junto a ella y te metiste bajo las frazadas.
El alcalde no estaba dispuesto a desperdiciar ni un instante. Le dio unas
suaves palmadas en las mejillas y unos ojos dormidos lo miraron como si fuera
un fantasma. Vendrán, te llevarán ante el Prefecto, si no hablas te darán
latigazos. Sólo yo te puedo salvar. La languidez de sus movimientos excitó al
alcalde, que intentó un abrazo encadenador. Ella se puso de pie corrió desnuda por la habitación mal
iluminada. Calixto la dejó libre, le gustaba verla desnuda de pie. Shirley encontró
su cartera en el suelo, la abrió con agilidad inesperada, retornó al sofá a
paso rápido con sus pies descalzos. En el silencio de la madrugada sonaron
feroces dos disparos.





















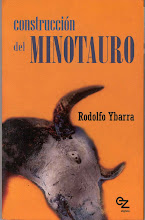




















No hay comentarios:
Publicar un comentario