
I
C, un conocido roquero y viejo amigo, luego de su partida al país de las bestias y ya de retorno por estos lares (“el lado de acá”), me cuenta su periplo cuasisalvaje en la que casi pierde el pellejo trabajando al destajo y bajo el látigo de un mexicano inescrupuloso regente de un restaurante de mala muerte para latinos y gente de escasos recursos o indocumentados. Ahí, C, multiusos, lavaba los platos, fregaba el piso, servía a los comensales, limpiaba las mesas, atendía en caja, abría y cerraba el negocio; todo con una velocidad constante y sin parar, hasta parecía un autómata (según refiere) sin necesidades humanas y condenado a la rutina de máquina, de perno, martillo, escayola, detergente y trapeador. Cierto día hastiado de tanto trabajo decidió renunciar casi por sentido de supervivencia o “mecanismo de defensa” como le llaman. Vivió un tiempo con el poco dinero que había logrado ahorrar a costa de sacrificios y abstinencias; trataba, en lo posible, de no gastar más que en lo necesario. Comía una vez al día y usaba bicicleta para cubrir grandes espacios (unos 30 ó 40 kilómetros entre un punto y otro). Sus vicios, especialmente los relativos a la libido, se redujeron a fumarse un cigarro al día y obtener algún placer en solitario en alguna polución nocturna que, debido a la preocupación, últimamente, le era esquiva. Pero más temprano que tarde se vio un día que no tenía ni para pagar la renta; los 500 “mugrosos” dólares que tenía que reembolsar por una pocilga en un barrio de negros, latinos marabuntas, la white trahs y gente de mal vivir, se le habían esfumado en un pequeño accidente que tuvo en la bañera (¿bathroom?, ¿bathtub?) que compartía con los otros latinos y que le costó el tabique de la nariz roto y cinco puntos cuyo cargo por servicios médicos era la exorbitante suma de 1400 dólares y que su seguro (¿?), lastimosamente, no podría cubrir.
El casero, otro mexicano --para variar-- le dijo, entre gritos y denuestos, que si no tenía listo el dinero para el fin de semana lo pondría “de patitas en la calle”. C salió desesperado, fue al barrio de los negros donde había entablado cierta amistad con un cubano, proxeneta, tratante de crack y algunas drogas duras para yonkis y gente caída en desgracia total, pero no al modo novelesco de William Burroughs, sino más bien en el sentido del personaje perdedor y trotamundos de Henry Chinaski. El cubano --que le guardaba cierta estima que no podía entender los motivos exactos de ese repentino brote de buenos sentimientos hacia el prójimo--, le recomendó a C que vaya a una iglesia católica, una construcción moderna de grandes ventanales, ahí le darían comida y si demostraba que su condición era crítica le pagarían el alquiler hasta que encuentre trabajo. Aquella noche --temeroso de que el casero le gritara o le hiciera algún escándalo por motivo de sus papeles en aparente regla pero que siempre dejaban motivos para la suspicacia-- C durmió en plena vía pública junto a otros menesterosos que arrastraban cartones y trapos viejos (“habría que hacerse la idea o irse acostumbrando”, pensó), en su mayoría eran migrantes (mexicanos, colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, peruanos, etc.,) que alguna vez habían llegado a cumplir con el “americam drems” pero que poco a poco chocaron con la horrible realidad y que, al acabárseles la “visa,” se quedaron. Primero, como indocumentados; luego, como ilegales; y, después, como indigentes, como menesterosos arrojados a los subterráneos y suburbios de la selva de cemento, de las urbes cosmopolitas, industriales, citadinas, fashions y exhibicionistas pero, al fin y al cabo, miserables y con olor a podredumbre. En general (piensa C), eran seres humanos débiles de espíritu, caídos en el mundo del soma, que no eran capaces de afrontar el ruin destino y la “selección natural” impuesta por el hombre, y preferían mil veces morir bajo la sombra de un rascacielos a vivir a la luz en sus ciudades natales con el fantasma del fracaso y la vergüenza de la derrota.
Aquella noche, rodeado de seres de los cuales él no se sentía parte, C soñó con R, una enamorada agraciada y pelirrubia de la adolescencia con la que planificó su vida y abrirse paso en el difícil mundo de la música. Soñó que le decía que tenía que conservar el decoro personal, que debía asearse y no abandonar las formas. C en el sueño entendía que esas palabras se dirigían a su interior, a eso que llaman alma o espíritu y donde supuestamente reside la fortaleza rodeada por las paredes de la carne y la carcasa física. “No puedes ser débil, C, tienes que soportar y hacerte el duro, durísimo como una piedra. La vida no es cosa fácil y sólo los que pueden vencer las adversidades se hacen acreedores a su destino”.
R se le aparecía en sueños como si fuese una imagen celestial de una luminosidad crepuscular que le hablaba con voz estereofónica casi con delay o reverberancia y con un eco a catedral antigua de esas con cúpulas gigantescas y naves oblongas y simétricas. Una bruma celeste acompañando a ángeles, hadas y querubines dorados y desnudos volaban a su alrededor haciendo un tornado o una tempestad controlada por fuerzas extraterrenas y representando alguna escena bíblica; por lo menos, se le venía a la cabeza, “La Torre de Babel” en la que murmullos en un espanglish mal masticado le repetían palabras que, a pesar de su dominio del inglés, nunca había escuchado en su vida pero que él, muy dentro de sí, sabía que se referían a su fuerza de voluntad, a su dejadez clasemediera y a su ego empinado y casi siempre en estado de ebullición (¿No era acaso eso su único bastión para sobrellevar esta difícil situación en las que su destino dependía casi exclusivamente de lo que podría hacer con las manos?).
El sueño acabó casi como en la realidad cuando en un puente de la avenida colonial se tuvieron que decir adiós por cuestiones de incompatibilidad de caracteres y porque en el fondo (eso lo sabía bien C) a R nunca, pero nunca, le gustó el rock y menos la música que C hacía, una especie de rockabilly a los “Stray Cats” o a lo “Bill Haley y sus Cometas”. Un prueba de ello es que R, al poco tiempo y después de mandar al diablo a todo el mundo, incluso a sus padres, se fue a España a estudiar medicina y al poco tiempo de graduarse se casó con un hombre normal de tez trigueña y rasgos toscos, y de gustos normales: los que quieren una mujer en casa, una retahíla de hijos, un perro remolón pegado a los pies, gatos estúpidos caminando por doquier, y ver televisión los domingos, los feriados o los días de asueto.
Pasado el tiempo, C, siempre tenía la idea recurrente que parte de su fracaso en la vida no era el de no tener dinero, sino el de no haber sido comprendido como artista por la mujer que él amaba. Incluso, varias veces, se le pasó por la cabeza que si R lo hubiera engañado con otro hombre, fácilmente la hubiera perdonado o si le confesaba su lesbianismo latente o sus problemas de conducta por los cuales había tenido que ir al psiquiatra y tomar pastillas a escondidas (datos que C sabía bien gracias a confidentes cercanos dentro de la familia de R); pero perdonar una sacha-razón estética que lo descalificaba, un gusto que iba contra su condición de músico; eso jamás. C tenía muy en alto su música, cada acorde, cada arpegio, cada punteo, arreglo o falsete. La música era lo único que él tenía y no permitiría que nada ni nadie se interpusiera en su camino. La soledad y el destierro se hicieron más que necesarios y, desde aquella tarde de llanto, tarde de promesas rotas y de verdades de perogrullo, una bruma negruzca empezaría a reinar en su vida.
“El sueño se terminó” fue el título de una canción que compuso con mucho dolor. Incluso vino una noche a consultarme sobre la lírica y las correcciones necesarias que habrían de mostrar de manera impecable y transparente su sufrimiento. Las lágrimas, expresión de una melancolía cabalgante, resbalaban por sus mejillas cada vez que, guitarra y botella de trago en mano, entonaba esa canción del amor perdido en batalla, del amor infecto contaminado con los gustos forzados de una sociedad pacata e hipócrita entregada al consumismo. Tardó mucho tiempo en tragarse su dolor y entender que “todo pasa” y el tiempo tiende a envejecer rápidamente los recuerdos y hacer ceniza lo que alguna vez fue una potente brasa. La última vez que tocó ese tema en un concierto del “Salón Imperial” del jirón Caylloma, C ya estaba con una nueva enamorada, la cual se molestó porque pensó que la canción era una profetización de su propia relación. C, también, se olvidó de aquella enamorada y de todas la que, luego, estuvieron con él (y digo “las que estuvieron con él” porque él nunca estuvo con nadie mas que consigo mismo); pero R siempre, de alguna forma, como una enfermedad crónica, como un estigma, ya sea por un chispazo, algún deja vú o recuerdo imprevisto, volvía a su memoria, aunque sea como una comparación inconsciente o como una isla de su adolescencia y de sus locuras de roquero subterráneo.
R aparecía con sus moños de la colegiala, con su uniforme plomo y camisa blanca con los tirantes colgando por los costados. Ahí estaba C, veinteañero, esperando en la puerta del colegio, fumando un cigarrillo crío y tarareando el último tema que había compuesto con su banda. Agarrados de la mano recorrían la urbe. Caminaban hasta el cementerio “Presbítero Maestro”, andaban de pabellón en pabellón comparando nombres, fijándose en las fechas de los muertos, los epitafios, las esculturas. C, todavía recuerda la vez que con un alambre oxidado escribieron, raspando sus nombres en una lápida de un héroe de la guerra con Chile: “R y C, por siempre” decía la inscripción. Luego, como siempre, bajaban por cinco esquinas y luego por el jirón Junín y por las callecitas aledañas de Barrios Altos. C recuerda que los subtes de la plaza Italia y los seguidores de “Eutanasia” lo respetaban y nadie le faltaba el respeto a él ni a su enamorada rubia. El rockandroll los ayudaría en el viaje y a sortear los peligros de una ciudad remecida por la guerra interna que desangraba al país y obligaba a los jóvenes a madurar antes de tiempo y a decidir sobre el camino correcto.
II
Al amanecer, luego de esa noche tribularia, noche de orines y vomitados de borracho, noche de sueño a la intemperie y de quejidos ajenos al suyo, aunque cualquier transeúnte no hubiera podido distinguir, C, fue donde un sacerdote, un rara avis con sotana, un bramán de los que se debieron de extinguir antes de la instauración o bautizo de Constantino el año 315 de nuestra era. Un supérstite religioso de la orden de los carismáticos, los que adoran a su dios con cánticos, bombos y sonajas. El sacerdote, en un perfecto y castizo español, le dijo que visitaría su “hogar” y si su condición aprobaba los requerimientos se le pagaría el alquiler; pero el trato, para evitar dudas, sería con el casero por lo cual la condición de C era la de veedor y beneficiario. El hombre de dios le dijo que esta ayuda era temporal y que tendría que buscar trabajo urgente “porque uno tiene ganarse el pan con el sudor de la frente” y como advertencia profirió “la flojera camina con pies de plomo, tan despacio que los vicios lo alcanzan”. C asintió con la cabeza y el sacerdote, único en su especie, le hizo hacer una oración por la salvación de su alma y la redención de sus pecados: “hijito mío, dios te ama y no quiere que te pierdas. Él siempre vela por ti y ha lavado nuestros pecados con su carne y con su sangre preciosa. Él es quien te ha traído y guiado hasta aquí (C pensaba en el negro cubano tratante de blancas y proxeneta) para que velemos por tus necesidades. Dale gracias. Ora, hermano mío. Ora. Aleluya. Aleluya. Deja entrar al Señor en tu corazón. Él es bueno y todo lo soporta, todo lo entiende. Él sabe de tus necesidades y conoce cada una de tus heridas, las físicas y las espirituales. Él quiere ayudarte. Sólo es cuestión de que lo dejes entrar en tu corazón. La salvación te espera. Sé salvo, hermano, hijito mío. Sé salvo…”
Cabe anotar que a C sólo le interesaba la ayuda económica, alguien le había contado ese pensamiento de González Prada sobre los curas que tienen tres cosas negras: las uñas, la sotana y la conciencia. De igual modo, dada su situación crítica, se puso a rezar en voz baja como para que nadie, mas que él, escuchara. Para justificarse se acordó que Himmler, socio de Hitler, también rezaba antes de achicharrar a los judíos en los crematorios de la ignominia.
Luego de ese bajón y ayuda divina, casi por cuestiones milagrosas (autosugestión, motivación, etc.,), C, tuvo otros trabajos: estuvo de janitor, de ayudante de mesero, de empaquetador de productos de panllevar, fue obrero en una fábrica de conservas, hojalatero, fierrero, operario en un centro comercial, ayudante y limpiarrabos de ancianos y de parapléjicos, etc., etc.
Incluso estuvo de amores con una señora puertorriqueña y cincuentona, relación que sólo duró un mes debido a la escasa experiencia sexual y conducta reprimida de la susodicha (según refiere C) .
Un día cuando creyó que ya había ahorrado lo suficiente como para emprender el retorno al país del eterno sufrimiento --pero su patria al fin y al cabo-- se dio un respiro. Revisó las páginas web de carácter erótico de las cuales era adicto, por necesidad, ya que las meretrices cobraban más de lo que él como latino peruano en Detroy, podría pagar. Ese vicio de la entrepierna volvía como un boomerang a ocupar su mente en la que hasta hace poco todo estaba dirigido en no deprimirse y trabajar y trabajar. El anunció de la página mostraba a una actriz porno famosa que vendría a la ciudad donde C, por un breve momento que le pareció eterno, pensó que sería su tumba.
Aurora Snow era la diva que vendría a exhibir sus carnes en la ciudad. C se dio un baño de agua caliente, se vistió de jean, pantalón y casaca, calzó unos chancabuques con punta de acero; se anudó una pañoleta al cuello como los roqueros antiguos que emulaban a los vaqueros de los espaguetis-westerns, y acudió al club privado para conocer a su actriz preferida. Paradójicamente nunca la había visto con ropa, a las justas con unas bragas o con unas pantimedias y un medio brassiere. La desnudez era su estado natural. C entró nervioso en el local, antes dos negros fornidos de brazos tatuados lo revisaron y le pidieron su nombre que figuraba en la planilla ya que antes había tenido que inscribirse como seguidor y admirador de la página web hardcore de Aurora Snow.
Al ingresar, notó que el local estaba lleno. Todos eran hombres. La única mujer era la actriz porno, una joven rubia de rostro no muy agraciado y de cuerpo no tan espectacular cuyo mayor atractivo, a no dudarlo, era la puesta en escena donde totalmente desinhibida Aurora Snow se prestaba a todos los actos inimaginables, incluso, para un hombre de mundo como era el caso de C. Cabe anotar, según apunta C que Aurora Snow tiene un aire, un perfil parecido a R, el amor de su adolescencia. C se queda pensando en la relación bastante farragosa e intersecante de la lujuria de la Snow con la ternura lejana de R. Alguien podría explicarle los vasos comunicantes de los recuerdos y la mente activa que se exalta ante hechos nimios o detalles de la carne que nos llevan al espíritu o a la nostalgia.
C, el roquero de guitarra y cueros, la divisó con un vestido rojo muy ceñido al cuerpo, sus tacos de plataforma la hacían ver más alta de lo que en verdad era. Su cabello estaba recogido en un moño a modo de piña en comparación a los vídeos que atosigan las web pornos en los que aparece, incluso despeinada.
Esa noche los organizadores rifaron premios que incluían escenas de sexo duro con sus admiradores. C no ganó, a las justas logró levantar un vaso de whisky y decirle a lo lejos “Salud, preciosa. Admiro tu deshinibición y tu desfachatez. Ojalá alguna noche podamos conocernos mejor”. La emoción de C al referir estas palabras querían enfatizar ese momento memorable donde el roquero perseguido por sus fantasmas, empantanado en sus problemas y a punto de perder la esperanza saluda a la actriz porno, quizás en un exceso de libido en feed back o represión de deseos insatisfechos o malsatisfechos.
Luego de esa experiencia, como si su estrella se hubiera recompuesto ante la contemplación libidinosa, C, decide empacar sus cosas, y, también, comprar los instrumentos musicales, amplificadores, guitarras, micrófonos y demás cachivaches por los cuales había venido a esa tierra de bestias y que siempre fue la idea original por el cual arriesgar el pellejo y someterse a las más duras pruebas de trabajo y de soporte corporal. Un poco de sacrificio para ser libre. Del lobo aunque sea un pelo o del pelo aunque sea un lobo, decía C.
Esa noche durmió en su pocilga ubicada en una zona de marginal donde de seguro no habría ángeles o personas buenas en las cuales confiar, pero que paradójicamente se llamaba “Los Ángeles”. Esa noche C tuvo un sueño erótico, soñó que poseía salvajemente a la actriz porno, se figuraba estar actuando una escena de sexo duro donde Aurora Snow le pedía más fuerza y más ímpetu a sus embestidas de toro moribundo. C le mordía el cuello y la apretaba contra su cuerpo como si quisiera despellejarla o, peor, como si fuera a descuartizarla o a comerla por pedazos en una antropofagia que resumía en un acto sexual el hambre tercermundista. Su cuerpo sudaba copiosamente. Cierto tremor se le había instalado en la barriga y un deseo no especificado por Freaud-Fromm-Kant lo conminaba a poseer algo más que el cuerpo de Aurora Snow.
Por algún momento se vio a sí mismo haciéndole el amor no a Aurora Snow sino a R. Se vio en su cuarto de adolescente escuchando a “Bill Haley y sus Cometas” en un viejo tocadiscos. R le decía que nunca se separaría de él y que el mañana, pase lo que pase, siempre los encontraría juntos. Afuera sonaban las sirenas de los patrulleros. El mundo, como todos los días, avanzaba al despeñadero.
Cuando despertó no se quejó de haber ensuciado la tela que fungía de sábana ni de seguir pensando en R o en Aurora Snow, y, sobre todo, en su regreso inevitable e impostergable al Perú.
Arriba en el avión a miles de metros sobre la tierra pensó en que quizás todas estas vivencias, todos estos naufragios sobre la realidad, tropezones y zancadillas del destino le podrían servir a alguien para escribir una novela o algún cuento o ensayo. “Confío en ti Ybarra, nos conocemos años, y me has demostrado tu amistad en circunstancias difíciles. Ojalá puedas escribir algo de eso. Sólo te pido una cosa: por favor, no pongas mi nombre, me gusta ser anónimo, al menos hasta que pueda sacar mi disco y presentar mis canciones. Avísame cuando escribas algo. Te leeré en silencio”
Continuará.
Arriba en el avión a miles de metros sobre la tierra pensó en que quizás todas estas vivencias, todos estos naufragios sobre la realidad, tropezones y zancadillas del destino le podrían servir a alguien para escribir una novela o algún cuento o ensayo. “Confío en ti Ybarra, nos conocemos años, y me has demostrado tu amistad en circunstancias difíciles. Ojalá puedas escribir algo de eso. Sólo te pido una cosa: por favor, no pongas mi nombre, me gusta ser anónimo, al menos hasta que pueda sacar mi disco y presentar mis canciones. Avísame cuando escribas algo. Te leeré en silencio”
Continuará.




















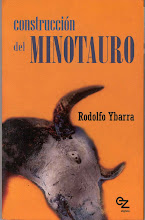




















8 comentarios:
Tienes una pasta de novelista increíble, ya quisieran escribir como usted todos esos novelistas fracasados que nos torturan con sus libelos. Esperamos con ansias sus novelas. Sabemos que prepara algo contundente. Haber si nos da un adelanto.
Saludos.
F. G.
¿quié es ese subte? ah
Este Ybarrario es una suerte de novela por entregas o algo así?
QUE BACÁN TU PROSA IBARRA.
SALUDOS
OMAR T.
Ese subte es César N?
Ya entiendo porqué esos académicos vendeptria lo envidían a usted. Es porque usted desborda talento y es agudo tanto en sus críticas como en la prosa, raro por estos días de puros adefesios y escritores fabricados en editoriales que sólo buscan vender.
que buena historia, se parece mucho algunos caos que vi por aqui y pude ayudar en algo
cuando es la continuacion??
Muy buen relato. Muy sentido además. Para quienes conocimos a C, más sentido todavía.
Un fuerte abrazo, querido Rodolfo, y otro abrazo para el recordado C de aquellos años.
Rafael Inocente
Publicar un comentario