
Willy, el de Gomorra
Por Rafael Inocente
Las marcas lo infestan todo. En un sistema cerrado, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, fue la máxima que acuñó el químico francés Antoine de Lavoisier hace siglos. Esto es así no sólo en la naturaleza. Con mayor eficiencia se cumple en la dinámica del neo capitalismo, en donde el mundo es cada vez más un espacio pequeño, más controlable, más cerrado. Pero ningún motor es cien por ciento eficiente, reza la segunda ley de la termodinámica.
El año pasado fui al Jockey Plaza a vender peces que al final negocié en otro lado, pues éstos del Jockey querían pagarme con cheque. Una vez allí, aproveché para dar una ojeada por esos antros policromos que hacen felices a los macarenos defensores del orden legal, esos que se pasean sonrientes por entre montañas de basura etiquetada y leyes que no se cumplen. Me paré frente a una vitrina en donde se lucían gabanes londinenses, sacos de —dizque— casimir inglés, ternos de colores sobrios y zapatos de dudosa piel vacuna. Un tipo se acercó muy solícito a atenderme. Pregunté por los precios, tan sólo para cerciorarme. Hacía unos años, un primo, dueño de una metal-mecánica boyante, pero cazurro insuperable, recibió una visita. La secretaria acogió al visitante y corrió a avisar al dueño de la fábrica. El enviado era representante de una exclusiva marca de ropa para ejecutivos. Cuando la desavisada secretaria le mencionó al jefe que se trataba de Giuseppe Ferraro, mi pariente respondió, oye Yanina, dile que no me joda, yo no conozco a ningún Giuseppe Ferraro, y siguió midiendo el diámetro de un piñón inmenso, parte del sistema de transmisión de un barco de pesca. El representante de ventas se contentó con dejar el encarte en brillante papel couché y salió espantado de la fábrica.
Ahora, parado yo frente al vitral de la tienda, contemplando el gesto cortesano del vendedor, recordé esta escena. La franquicia que la tienda representaba tenía un nombre suicida para cualquier neolimeño de las últimas hornadas, toda esa generación de willys, jonys y antonys o, los novísimos, álvaros, diegos y rodrigos: Hermenegildo, pero sin la “h”, o sea, Ermenegildo y de cognome, Zegna, Ermenegildo Zegna. Ingresé al sagrado recinto de la moda y el muchacho —que hablaba igualito al borderline Bruno Pinasco, pero no vestía los trajes que promocionaba— me habló de las bondades de la marca, la calidad del tejido y la buena factura de las prendas, pero ante todo hizo hincapié en el origen italiano de dichas ropas y poco faltó para que él mismo modelase con el fin de convencerme de adquirir aunque fuese sólo dos calzoncillos —boxers, dijo él— o un par de medias —calcetines, recalcó—. Pregunté por los precios: un terno, 12999 soles; un abrigo, 6599 soles; una “jacket” con i-pod, 2000 soles; una camisa, 999 soles; un par de tabas, entre 1999 a 4599 soles; y así por el estilo. Los precios me los recitaba el vendedor, sin sangre en la cara, en euros. O su equivalente en dólares, replicaba calculadora en ristre. El precio de los calzoncillos no lo recuerdo, nunca me ha gustado sentir oprimidos los compañones. Quedé demudado. Seguramente el vendedor —escuchaba en ese instante radio Moda y lucía un peinado a lo cantante del Grupo Cinco, pelo al rape del chiquillo exitoso, todo un conero al mango— se dio cuenta de la expresión rotunda de mi rostro, porque cuando reparó en que había invertido su tiempo en vano —los detallistas son la peor especie del mundo, tasan al cliente, lo evalúan de pies a cabeza, son los profesionales del engaño, no veo por qué uno no deba pagarles con la misma moneda— trató como último recurso de embaucarme con la venta a plazos, lo cual rechacé tajantemente, dándole gracias por su tiempo, pero yo sólo me encontraba sapeando.
Toda esta escena había sido convenientemente contemplada por una parejita joven —los llamaremos Willy y Verito—, de quien yo también observaba sus movimientos con el rabillo del ojo: ella le decía Cholo y él la llamaba, cariñosamente, Gorda, entornando sus ojos chinitos. Willy llevaba el cabello corto. A lo Chuchaneger. Un aretito de mujer adornaba una de sus orejas, corrugada y diminuta, mientras que Verito, zamba a la vista, lucía un curioso laciado japonés rojizo. Cuando me retiraba del Jockey Plaza, recordé a Cholo y Gorda. Se acercaron de la mano y mansamente, orondos en la felicidad que les otorgaban sus mil soles mensuales de salario, pues así se lo dijeron a otro tenaz mercader, cuando ella le animó coquetamente a él a que se endeudase por un primoroso pulóver de cashmere —Ermenegildo Zegna, 499 euros— y acabó convenciéndole que aquel verde Nilo del terno que lucía un maniquí de anatomía caucasoide haría juego con los mocasines Paccino de cuero de cocodrilo —599 euros—, la camisa de popelina tupida de un blanco virginal y una corbata de seda con topitos negros. Verito, con esa malvada coquetería limeña que diluye imposibles, le espetó a Willy, observando su extravagante humanidad y el terno verde Nilo, Gordo, con ese terno parecerás un pacae abierto, pero es un terno italiano, italiano. Cuando me largaba en mi bólido sesentero por la Javier Prado contemplé otra vez a Cholo y Gorda: lucían el logo Ermenegildo Zegna en sendas bolsas plásticas mientras perseguían una combi hacinada que iba rumbo a Ate-Vitarte.
¿Pagó calidad el Willy de mi historia?¿O pagó capricho?
Pensé que nunca lo sabría. Pero hace unos días, mi hermano David me alcanza Gomorra, del napolitano Roberto Saviano. El libro cuenta la historia de El Sistema, que es como se autodenominan los integrantes de La Camorra, una organización empresarial napolitana que traspasa Estados, con vínculos en toda Europa, Asia, África y América Latina. Para mi sorpresa, Saviano llega incluso a rastrear los vínculos de La Camorra con el MRTA y bautiza al Perú “segunda patria de los narcos napolitanos”, como ese Antonio Bardellino creador de una empresa de importación de harina de anchoveta con la que introdujo toneladas de coca a Europa, vía España y Albania. Si consideramos —como afirma Saviano— que un kilo de coca lo vende el mayorista en treinta mil euros, hablamos de un negocio megamillonario, que financia luego polígonos industriales, negocios inmobiliarios, industrias alimentarias y hasta empresas de ornato público, como la recogida de basura. En otro de los capítulos narra la historia de los artesanos del sur de Italia, famosos por su destreza en la confección de prendas de alta costura. Saviano cuenta cómo El Sistema —en complicidad con la mafia china— introduce clandestinamente miles de asiáticos a la península para que aprendan los secretos de la Haute Couture de los italianos, forjados durante décadas en la mejor tradición manufacturera europea y luego estos vuelven a su patria a falsificar productos hi-tech —al mejor estilo de nuestros ingeniosos compatriotas del Altiplano, en Juliaca es fácil encontrar los afamados Ronie Walker, zapatillas deportivas Nike, Adidas y Puma, tirachos tipo AKM y los funcionales buses camión detestados por los importadores de chatarra china—, con la ventaja de tener la mano de obra más barata del mundo.
Así, gracias a emprendedores napolitanos, desfilan por el mundo muñecas Barbie “originales”, vaqueros Levi’s, perfumes Cristian Dior, taladros Bosch, videocámaras digitales Nikon y hasta Ferraris Testarossa de colección, fabricados en algún rincón hacinado de Bangladesh, Malasia o el norte de la China. El logo expropiado por la Camorra a las marcas más famosas del planeta ya no es obstáculo: la gramática de las mercancías tiene una sintaxis para los documentos y otra para el comercio y allí en Europa, al igual que aquí en Lima, se incauta mercadería de contrabando a los pequeños comerciantes —al miserable ambulante africano allá y al lumpen cachinero aquí— pero las grandes tiendas como las chilenas Saga Falabella o Ripley, cuyos almacenes están repletos de ropa china mal falsificada y reetiquetada en Chile, jamás sufrirán una incautación de mercancía, aún cuando sea común encontrar allí ropa Armani fabricada en Vietnam con el sello made in Italy, porque después de todo, la peor mafia, la política —Berlusconi y la ultraderecha italiana—, es fascistamente nacionalista y depende como del aire de El Sistema, esa organización post-fordista que difunde rabiosamente por el mundo el made in Italy.
La Camorra logra que las cadenas de producción de mercadería falsificada mantengan la calidad del producto y exportan a los principales centros de la moda: Londres, París, Roma, Barcelona, Nueva York, Frankfurt, Río, Buenos Aires. No mencionan Lima por supuesto. Esta cadena de falsificación de prendas y objetos hi-tech abarca desde cámaras digitales Canon y Hitachi hasta trajes Ermenegildo Zegna y Salvatore Ferragamo, pasando por autos Ferrari y menaje de cocina belga, idénticos a los originales. La grosería y ostentación de los malcriados del mundo resulta pagada en su vulgaridad por El Sistema napolitano, algo en lo que no repararon ni Breat Easton Ellis ni Yasuo Tanaka: mercadería falsa, semi-falsa, parcialmente auténtica así como copias originales indistinguibles de las verdaderas, son distribuidas con el pasaporte sacrosanto del logo para complacencia de una neo burguesía liberada de todo freno, pederasta, sádica y drogadicta, orgullosamente euro o norteamericana, como Patrick Bateman, el ejecutivo antropófago de American Psycho.
Lo curioso de este asunto es que, al igual que los productos chinos que ahora invaden el mundo, estas falsificaciones tienen distintos niveles. Las de gama alta se envían a los centros de la moda del autodenominado Primer Mundo. Las de gama media se trafican en ciudades menos presuntuosas y las copias chambonas son enviadas a los malls y outlets de cities emergentes que se pretenden cosmopolitas, como nuestra bizarra Lima, y terminan en tiendas plastificadas para deleite de sujetos coloniales y derrochadores.
Un pundonoroso Willy que gana mil soles al mes se endeuda cinco años para pagar un terno Ermenegildo Zegna que le termina costando veinticuatro mil soles, del cual se ufanará eternamente ante sus amigos menos audaces, que muy probablemente, no pasan de un bien confeccionado terno gamarrino, cuya raigambre nacional se baraja en etiquetas Gino Paoli o Filippo Alpi, pero que resulta paradójicamente adecuado al biotipo del humanoide peruano: desnutrido, rechoncho y de cerebro retorcido.
Por Rafael Inocente
Las marcas lo infestan todo. En un sistema cerrado, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma, fue la máxima que acuñó el químico francés Antoine de Lavoisier hace siglos. Esto es así no sólo en la naturaleza. Con mayor eficiencia se cumple en la dinámica del neo capitalismo, en donde el mundo es cada vez más un espacio pequeño, más controlable, más cerrado. Pero ningún motor es cien por ciento eficiente, reza la segunda ley de la termodinámica.
El año pasado fui al Jockey Plaza a vender peces que al final negocié en otro lado, pues éstos del Jockey querían pagarme con cheque. Una vez allí, aproveché para dar una ojeada por esos antros policromos que hacen felices a los macarenos defensores del orden legal, esos que se pasean sonrientes por entre montañas de basura etiquetada y leyes que no se cumplen. Me paré frente a una vitrina en donde se lucían gabanes londinenses, sacos de —dizque— casimir inglés, ternos de colores sobrios y zapatos de dudosa piel vacuna. Un tipo se acercó muy solícito a atenderme. Pregunté por los precios, tan sólo para cerciorarme. Hacía unos años, un primo, dueño de una metal-mecánica boyante, pero cazurro insuperable, recibió una visita. La secretaria acogió al visitante y corrió a avisar al dueño de la fábrica. El enviado era representante de una exclusiva marca de ropa para ejecutivos. Cuando la desavisada secretaria le mencionó al jefe que se trataba de Giuseppe Ferraro, mi pariente respondió, oye Yanina, dile que no me joda, yo no conozco a ningún Giuseppe Ferraro, y siguió midiendo el diámetro de un piñón inmenso, parte del sistema de transmisión de un barco de pesca. El representante de ventas se contentó con dejar el encarte en brillante papel couché y salió espantado de la fábrica.
Ahora, parado yo frente al vitral de la tienda, contemplando el gesto cortesano del vendedor, recordé esta escena. La franquicia que la tienda representaba tenía un nombre suicida para cualquier neolimeño de las últimas hornadas, toda esa generación de willys, jonys y antonys o, los novísimos, álvaros, diegos y rodrigos: Hermenegildo, pero sin la “h”, o sea, Ermenegildo y de cognome, Zegna, Ermenegildo Zegna. Ingresé al sagrado recinto de la moda y el muchacho —que hablaba igualito al borderline Bruno Pinasco, pero no vestía los trajes que promocionaba— me habló de las bondades de la marca, la calidad del tejido y la buena factura de las prendas, pero ante todo hizo hincapié en el origen italiano de dichas ropas y poco faltó para que él mismo modelase con el fin de convencerme de adquirir aunque fuese sólo dos calzoncillos —boxers, dijo él— o un par de medias —calcetines, recalcó—. Pregunté por los precios: un terno, 12999 soles; un abrigo, 6599 soles; una “jacket” con i-pod, 2000 soles; una camisa, 999 soles; un par de tabas, entre 1999 a 4599 soles; y así por el estilo. Los precios me los recitaba el vendedor, sin sangre en la cara, en euros. O su equivalente en dólares, replicaba calculadora en ristre. El precio de los calzoncillos no lo recuerdo, nunca me ha gustado sentir oprimidos los compañones. Quedé demudado. Seguramente el vendedor —escuchaba en ese instante radio Moda y lucía un peinado a lo cantante del Grupo Cinco, pelo al rape del chiquillo exitoso, todo un conero al mango— se dio cuenta de la expresión rotunda de mi rostro, porque cuando reparó en que había invertido su tiempo en vano —los detallistas son la peor especie del mundo, tasan al cliente, lo evalúan de pies a cabeza, son los profesionales del engaño, no veo por qué uno no deba pagarles con la misma moneda— trató como último recurso de embaucarme con la venta a plazos, lo cual rechacé tajantemente, dándole gracias por su tiempo, pero yo sólo me encontraba sapeando.
Toda esta escena había sido convenientemente contemplada por una parejita joven —los llamaremos Willy y Verito—, de quien yo también observaba sus movimientos con el rabillo del ojo: ella le decía Cholo y él la llamaba, cariñosamente, Gorda, entornando sus ojos chinitos. Willy llevaba el cabello corto. A lo Chuchaneger. Un aretito de mujer adornaba una de sus orejas, corrugada y diminuta, mientras que Verito, zamba a la vista, lucía un curioso laciado japonés rojizo. Cuando me retiraba del Jockey Plaza, recordé a Cholo y Gorda. Se acercaron de la mano y mansamente, orondos en la felicidad que les otorgaban sus mil soles mensuales de salario, pues así se lo dijeron a otro tenaz mercader, cuando ella le animó coquetamente a él a que se endeudase por un primoroso pulóver de cashmere —Ermenegildo Zegna, 499 euros— y acabó convenciéndole que aquel verde Nilo del terno que lucía un maniquí de anatomía caucasoide haría juego con los mocasines Paccino de cuero de cocodrilo —599 euros—, la camisa de popelina tupida de un blanco virginal y una corbata de seda con topitos negros. Verito, con esa malvada coquetería limeña que diluye imposibles, le espetó a Willy, observando su extravagante humanidad y el terno verde Nilo, Gordo, con ese terno parecerás un pacae abierto, pero es un terno italiano, italiano. Cuando me largaba en mi bólido sesentero por la Javier Prado contemplé otra vez a Cholo y Gorda: lucían el logo Ermenegildo Zegna en sendas bolsas plásticas mientras perseguían una combi hacinada que iba rumbo a Ate-Vitarte.
¿Pagó calidad el Willy de mi historia?¿O pagó capricho?
Pensé que nunca lo sabría. Pero hace unos días, mi hermano David me alcanza Gomorra, del napolitano Roberto Saviano. El libro cuenta la historia de El Sistema, que es como se autodenominan los integrantes de La Camorra, una organización empresarial napolitana que traspasa Estados, con vínculos en toda Europa, Asia, África y América Latina. Para mi sorpresa, Saviano llega incluso a rastrear los vínculos de La Camorra con el MRTA y bautiza al Perú “segunda patria de los narcos napolitanos”, como ese Antonio Bardellino creador de una empresa de importación de harina de anchoveta con la que introdujo toneladas de coca a Europa, vía España y Albania. Si consideramos —como afirma Saviano— que un kilo de coca lo vende el mayorista en treinta mil euros, hablamos de un negocio megamillonario, que financia luego polígonos industriales, negocios inmobiliarios, industrias alimentarias y hasta empresas de ornato público, como la recogida de basura. En otro de los capítulos narra la historia de los artesanos del sur de Italia, famosos por su destreza en la confección de prendas de alta costura. Saviano cuenta cómo El Sistema —en complicidad con la mafia china— introduce clandestinamente miles de asiáticos a la península para que aprendan los secretos de la Haute Couture de los italianos, forjados durante décadas en la mejor tradición manufacturera europea y luego estos vuelven a su patria a falsificar productos hi-tech —al mejor estilo de nuestros ingeniosos compatriotas del Altiplano, en Juliaca es fácil encontrar los afamados Ronie Walker, zapatillas deportivas Nike, Adidas y Puma, tirachos tipo AKM y los funcionales buses camión detestados por los importadores de chatarra china—, con la ventaja de tener la mano de obra más barata del mundo.
Así, gracias a emprendedores napolitanos, desfilan por el mundo muñecas Barbie “originales”, vaqueros Levi’s, perfumes Cristian Dior, taladros Bosch, videocámaras digitales Nikon y hasta Ferraris Testarossa de colección, fabricados en algún rincón hacinado de Bangladesh, Malasia o el norte de la China. El logo expropiado por la Camorra a las marcas más famosas del planeta ya no es obstáculo: la gramática de las mercancías tiene una sintaxis para los documentos y otra para el comercio y allí en Europa, al igual que aquí en Lima, se incauta mercadería de contrabando a los pequeños comerciantes —al miserable ambulante africano allá y al lumpen cachinero aquí— pero las grandes tiendas como las chilenas Saga Falabella o Ripley, cuyos almacenes están repletos de ropa china mal falsificada y reetiquetada en Chile, jamás sufrirán una incautación de mercancía, aún cuando sea común encontrar allí ropa Armani fabricada en Vietnam con el sello made in Italy, porque después de todo, la peor mafia, la política —Berlusconi y la ultraderecha italiana—, es fascistamente nacionalista y depende como del aire de El Sistema, esa organización post-fordista que difunde rabiosamente por el mundo el made in Italy.
La Camorra logra que las cadenas de producción de mercadería falsificada mantengan la calidad del producto y exportan a los principales centros de la moda: Londres, París, Roma, Barcelona, Nueva York, Frankfurt, Río, Buenos Aires. No mencionan Lima por supuesto. Esta cadena de falsificación de prendas y objetos hi-tech abarca desde cámaras digitales Canon y Hitachi hasta trajes Ermenegildo Zegna y Salvatore Ferragamo, pasando por autos Ferrari y menaje de cocina belga, idénticos a los originales. La grosería y ostentación de los malcriados del mundo resulta pagada en su vulgaridad por El Sistema napolitano, algo en lo que no repararon ni Breat Easton Ellis ni Yasuo Tanaka: mercadería falsa, semi-falsa, parcialmente auténtica así como copias originales indistinguibles de las verdaderas, son distribuidas con el pasaporte sacrosanto del logo para complacencia de una neo burguesía liberada de todo freno, pederasta, sádica y drogadicta, orgullosamente euro o norteamericana, como Patrick Bateman, el ejecutivo antropófago de American Psycho.
Lo curioso de este asunto es que, al igual que los productos chinos que ahora invaden el mundo, estas falsificaciones tienen distintos niveles. Las de gama alta se envían a los centros de la moda del autodenominado Primer Mundo. Las de gama media se trafican en ciudades menos presuntuosas y las copias chambonas son enviadas a los malls y outlets de cities emergentes que se pretenden cosmopolitas, como nuestra bizarra Lima, y terminan en tiendas plastificadas para deleite de sujetos coloniales y derrochadores.
Un pundonoroso Willy que gana mil soles al mes se endeuda cinco años para pagar un terno Ermenegildo Zegna que le termina costando veinticuatro mil soles, del cual se ufanará eternamente ante sus amigos menos audaces, que muy probablemente, no pasan de un bien confeccionado terno gamarrino, cuya raigambre nacional se baraja en etiquetas Gino Paoli o Filippo Alpi, pero que resulta paradójicamente adecuado al biotipo del humanoide peruano: desnutrido, rechoncho y de cerebro retorcido.




















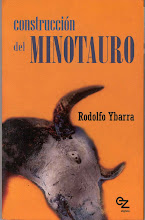




















5 comentarios:
Nuevamente, un golazo de mediacancha el artículo de Inocente, por qué no se lo reenvían a los confeccionistas de Gamarra, ahora asustados por los cerros de confecciones chinas que invaden el mercado nacional, esa ropa de mala calidad que compran por kilos y venden por unidad y al crédito, a precios desorbitados.
Será motivo también para leer Gomorra, de Saviano.
K. Elmore
Peor que el Jockey Plaza es el Megaplaza... al igual que el llamado boom de la construcción,que no es otra cosa que el boom de la indecencia y de los vendedores de productos para la construcción, esa proliferación cancerosa de los hoy llamados malls da verguenza ajena.
Atorar con tarjetas de crédito a una población analfabeta, sin educación financiera, sin ningún norte en su vida, traerá consecuencias peores que las de Grecia, España o EU.
Sería interesante saber qué opina el señor Inocente o el señor Ybarra de lo siguiente:
Un departamento con dos dormitorios en donde nunca da la luz del sol, se valoriza actualmente entre 80 a 100 MIL DÓLARES!!! en cualquier barrio mesocrático, llámese el nuevo Surco, la Molina nueva o las zonas hacinadas de cuyeritas de Miraflores o San Borja.
¿No les parece obsceno pagar casi cien mil dólares por un habitáculo de estas características?
¿Qué tipo de arquitectos proliferan en nuestro país? ¿Dónde está el código de ética del colegio de arquitectos? No digo nada de las municipalidades porque son escuelas de corrupción en donde los burgomaestres y sus compinches regidores y demás se entrenan para robar luego en el propio Estado, ejemplo patético, Alexander Kouri Bumachar.
Esto si que es Gomorra.
Atentamente,
Enrique Ciriani
Arquitecto
5824795 C.A.P.
Oe, Inocente, y tu qué marca de ropa usas?
El Modisto
Grandes mentes piensan igual... seguramente los señorones de la literatura lorcha visten Ermenegildo Zegna... lástima que esos ni siquiera piensen.
Titus
Buen artículo, buena prosa, buen trasfondo y sumamente divertido y aleccionador.
Pero pregunto: ¿dónde consigo algo de ese Yasuo Tanaka?
M. Rojas
PD: esos yuppies que aparecen en la propaganda de E. Zegna son como el caníbal de American Psycho.
Publicar un comentario